|

Por
Marcelo Choren
cuadernodeapuntes@elaleph.com
Carta hipotética a tallerista indecisa.
Protestás,
mi querida, porque, después de la corrección que hicimos
juntos, tu texto no parece escrito por vos, "no nació así".
Y, de paso, anunciando que no te darás por vencida, paradójicamente
me pedís tolerancia. Te aclaro que no hay correcciones tolerantes
ni intolerantes. Intenciones aparte, nos es necesario interpretar, de
la mejor manera, lo que el propio texto pide que le hagamos.
Comprendo tu sentimiento: durante el proceso de escritura encontrás
múltiples oportunidades en que el cuento quiere tomar otros rumbos.
Y eso mismo sucede, muchas veces, a la hora de corregir. Lo mejor, creo,
es seguir al relato discretamente y ver adónde va.
El acto creador, el momento en que no nos alcanzan los dedos para escribir
lo que fluye de nosotros, es mágico, maravilloso. Parimos un hijo
y nos ahoga el amor. La pregunta es: ¿dejaremos librada a esa criatura
a la buena de Dios, o le daremos las mejores oportunidades? ¿Lo
proveeremos -padres amorosos-, de las herramientas y los recursos para
que crezca en sana fortaleza, o dejaremos que se las arregle solo, espontáneamente
y como pueda? Un adulto no nace adulto. Y se parece muy poco al bebé
que fue.
Un escritor como Hemingway viene a cuento: era uno de los campeones de
la corrección; como Borges, Cortázar y otros miles, podía
escribir y reescribir una misma frase cincuenta veces sin rendirse, sin
darse por satisfecho. Ningún padre, ningún autor responsable,
enamorado de su arte, descuida esta tarea. No deja las cosas "como
nacieron".
Desde luego, el texto es tuyo. Sos libre de hacer con él lo que
prefieras. Me parece excelente que no te des por vencida con facilidad,
un escritor necesita ser tenaz.
Pero mi opinión es: dale al texto -date a vos misma- permiso para
experimentar. Son incontables las ocasiones en que, de manera insospechada,
aparece un cuento "dormido" dentro de otro. Y en ese desbrozar
la maleza, también hay creación y gozo.
Si escribir es fundir oro en un molde, corregir es sacar las rebabas,
abrillantar, engarzar las gemas. Y para eso hay técnicas que son
de uso diario en todo buen taller de escritura.
Te propongo que las aprovechemos entre los tres: vos, tu cuento y yo.
Por
Luis Cattenazzi
La procesión va por
dentro (del lector)
Nobuhiro
Suwa es un director de cine nacido en Hiroshima en 1969. Tuve la suerte
de ver dos de sus películas en el Festival de Cine Independiente
del año pasado (BAFICI IV): M/Other y H Story. Ambas construidas
al detalle con larguísimos planos secuencia que, lejos de ser irritantes
-como en varias películas chinas-, están llenos de significado.
Me interesó su forma de hacer cine, pero más aún
me llamó la atención un reportaje que fue publicado en Sin
Aliento, el diario que cubría las jornadas del festival [1]. El
título de la nota es claro: "El cine como conflicto".
Y, cuando le preguntan al respecto, Suwa contesta algo que considero muy
adecuado para los que escribimos narraciones: "El cine tiene justamente
esa capacidad del montaje como procedimiento, que permite yuxtaponer cosas
diferentes. Por ejemplo, los cigarrillos y el encendedor (los señala)
son compatibles en un punto, porque son funcionales. Pero entre los cigarrillos
y este llavero hay diferencia, no hay relación inmediata. Si lo
pongo sobre los cigarrillos (lo hace), produzco un montaje. Y ese es el
tema central de mi trabajo: la fusión, el conflicto, el montaje
entre hombre y mujer, ficción y realidad, cine y realidad, historia
e Historia, historia y presente. Es del conflicto de donde nace lo que
yo hago."
El ejemplo me pareció perfecto, pero estoy seguro de que el "procedimiento
de montaje" fue utilizado desde el principio de los tiempos por los
buenos narradores para que sus historias pasaran de boca en boca. También
sabemos que para que el conflicto funcione como tal, tiene que ser capaz
de disparar una reacción en el lector.
En busca de un puente entre el conflicto presentado en el papel y el lector
de carne y hueso, seguí el esquivo rastro de Todorov y su teoría
de la literaturización que citamos una vez en el taller. No pude
dar con el crítico ruso, pero en el camino me topé con un
apunte de Wolfgang Iser [2]. En él explica las bases de la teoría
fenomenológica: "El texto se actualiza sólo mediante
las actividades de una conciencia que lo recibe, de manera que la obra
adquiere su auténtico carácter procesal sólo en el
proceso de su lectura".
Curiosamente, de ese presente actual también habla Suwa en la nota
cuando dice que "El cine tiene siempre principio y fin, es indefectible.
Porque es una ficción, y toda ficción está clausurada,
tiene esa posibilidad. Por el contrario el presente es puntual, sin principio
ni fin, no tiene ninguna posibilidad de entrar en la estructura de la
ficción. Entonces, entre esa historia (con principio y fin) y el
presente (que es un continuo) surge un conflicto, el conflicto que a mí
me interesa trabajar." Y ese es el conflicto que debe resolver
el espectador -o el lector- en su propio presente frente a la obra.
El rol del lector en el "montaje" queda más claro cuando
Iser cita a Laurence Sterne [3]: "... ningún autor que comprenda
los justos límites del decoro y la buena crianza puede presumir
de pensarlo todo; el verdadero respeto a la comprensión del lector
es compartir los asuntos amigablemente, y dejarle, a su vez, que imagine
también algo. Por mi parte, le estoy eternamente agradecido, y
hago lo que puedo para que su imaginación esté tan activa
como la mía."
Este concepto, sin tener que adentrarnos demasiado en la teoría
literaria (a la vez interesante, vasta, y por momentos tenebrosa), es
útil a la hora de corregir ciertos borradores. Podemos tener entre
manos un perfecto argumento pleno de conflicto, con inicio, nudo y desenlace,
que, sin embargo, deja indiferente al lector. Posiblemente estemos contando
más de lo que el lector está dispuesto a escuchar de nosotros.
Si eso ocurre, tenemos una mera crónica que el lector comprende,
pero en la cual no puede participar. Está ante un hecho de ficción
clausurado, sin acceso desde su propio presente.
En el borrador de uno de mis cuentos enfrenté un problema similar,
pero pude resolverlo con la eliminación del párrafo en que
mi personaje mataba a su padrastro, dejando esa acción final -y
el gatillo- en manos del lector. Los finales de este tipo de cuentos deberían
funcionar como embudos que terminen llevando al lector al final preciso
que imaginamos; que no es lo mismo que dejar un final abierto. Si el universo
de nuestro cuento hace evidente que la bestia debe morir, nos basta con
lograr un sencillo "montaje": el personaje, la daga y la bestia.
Al momento de leer, el lector sabrá qué hacer con todo eso;
será partícipe de la acción y le dará actualidad
al final de nuestra historia.
Hablando
de eso, los dejo con mi cuento, como para compartir la tarea de corte
& corrección (& montaje) que mencioné.
Notas
al pie de página
[1]. La nota fue publicada en el Sin Aliento 9, Abril de 2003.
[2]. Interesante biografía (en inglés):
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf9d5nb5jw/bioghist/260901664
[3]. Su obra capital: Tristram Shandy, se considera precursora de Joyce
y de Proust.
32
Escucho cómo
me hace el corazón, igual que cuando juego a las escondidas con
las otras nenas. Mi mami acaba de meterse en el baño... empieza
a hacer ruido el agua de la ducha. En la pieza está todo oscuro.
Desde acá atrás de la puerta puedo ver mi cama. Parece que
hay alguien, como que duermo ahí, pero abajo de la frazada puse
mi mochila y puse un bollo de ropa. El piso de madera hace ruido. Son
los pasos del Christian.
No me tiene que descubrir, cuando él me mira me asusto.
A veces vamos a la plaza el domingo y la mami se enoja mucho porque él
mira así a las otras señoras. Y cuando me lleva a comprar
al almacén, también mira a las chicas y les dice mamasa,
y yegua, y si no le contestan dice: puta, y frígida, y malas palabras.
Pone los ojos medio cerrados como si hiciera fuerza, y a veces se parece
al perro policía del Kevin. Ese perro cuando te acercás
a la casa te sale a ladrar con los ojos apretados y rojos. Así
me mira el Christian.
Al principio me quería y me traía caramelos, eso era cuando
se casó con mi mami. Después empezaron a pelear todo el
tiempo. También se enoja cuando trabaja mucho en el frigorífico.
Se queja y se queja. Si llega a la noche y me ve jugando en la vereda,
me da un chirlo y me manda para adentro. Mi tío dice que como el
Christian es boxeador tiene la piña prohibida, dice. Creo que por
eso me pega patadas nada más.
Hoy, como no vino a despertarme mi mami para ir a la escuela, vino él;
y se me tiró encima y me dijo: "Pendeja, esta noche lo hacemos
sí o sí".
Yo se lo que es. La Natacha, que ya va a sexto, siempre nos habla chanchadas.
Ella y unas amigas dicen que le vieron el pito a los de séptimo,
y se la pasan los recreos contando cómo se hacen los bebés.
Una vez le dije a la Natacha que a mi me gustan los bebitos y se murió
de la risa, y me dijo que si me embarazaba me iba a reventar la panza
porque soy muy chiquita. Antes, el Christian y la mami a la noche hacían
eso. Yo escuchaba el ruido mucho rato: él gritaba cosas y a ella
parece que le hacía doler, pero también se reía.
Un día se quedó embarazada y nació mi hermanita.
Ahora el Christian grita igual antes, pero a mi mami no se la escucha
más.
A la salida de la escuela fui del Kevin, que es un amigo mío. Tiene
un perro policía y su papá también es policía.
Una vez me contó que el papá tiene dos fierros. También
dice que un fierro arregla cualquier lío, pero creo que eso lo
dice su papá.
Le conté al Kevin que yo no quería que se me reventara la
panza.
Como la mamá de él no estaba, fuimos para el cuarto y me
mostró el fierro. Era brilloso y pesado. Me dijo que era un 32,
me acuerdo porque son los años que cumplió mi mami. Le pregunté
si me lo podía prestar y me dijo sí.
Ahora lo escucho al Christian que se para en la puerta. La sombra de él
se mete en la pieza y parece un monstruo. Respira fuerte, como yo. Hace
ruido con el cinto, y hace ruido con el cierre del pantalón. Lo
oigo que se arrima a la cama, pero no lo puedo ver. Después se
tira arriba de la cama y yo salgo de atrás de la puerta y me pongo
cerca de su espalda y le apoyo encima el fierro.
***
Nota del autor: ¿Acaso quedan dudas de lo que ocurrirá?
La intención es que el arma pase de las manos de esta nena a las
del lector. En el borrador había preferido tomar justicia por mano
propia con este final más explícito, que ahora considero
innecesario por redundante:
Ahora
lo escucho al Christian que se para en la puerta. La sombra de él
se mete en la pieza y parece un monstruo. Respira fuerte, como yo. Hace
ruido con el cinto, y hace ruido con el cierre del pantalón. Lo
oigo que se arrima a la cama, pero no lo puedo ver. Después se
tira arriba de la cama y yo salgo de atrás de la puerta y me pongo
cerca de la espalda y le apoyo encima el fierro y aprieto el gatillo como
el Kevin me enseñó.
Una vez sola.
El Christian no me mira más.
Por
Paula H.
El Diálogo: un condimento
importante
Es aconsejable
que en una buena cocina siempre haya diferentes tipos de condimentos,
que le den un toque especial a la comida. En la literatura pasa lo mismo.
El escritor tiene al alcance de la mano varios condimentos para hacer
más sabrosa su obra y que el lector la disfrute plenamente.
Para mí,
el diálogo es uno de los aderezos más importantes de la
creación literaria.
Puede compararse con la sal: es casi imprescindible en cualquier comida
y, siempre que se utilice en la medida justa, no alterará su sabor.
El diálogo debería ser un todo con el texto; seguir la narración
de manera fluida, sin que haya un corte entre uno y otro. Tampoco hay
que abusarse: el diálogo tiene una función, que es informar
al lector. No es cuestión de insertar en el texto una estructura
vacía.
El diálogo nos permite contar algo mediante las voces de los personajes.
Hacemos que ellos hablen, razón por la cual es importante tener
cuidado de que su lenguaje concuerde con su psicología, su estilo
de vida o su profesión, por citar sólo algunos ejemplos.
Además de ser un condimento importante, el diálogo le permite
al lector realizar una especie de pausa en su lectura. Le da un descanso
visual, que sumado a la alternación de "sonido" -las
voces de los personajes son diferentes a la del narrador- provoca variedad
y rompe la monotonía. De esta manera el lector se relaja, hace
una pausa.
¿Cómo
escribirlo?
Una conversación en presente entre los personajes de nuestra historia
va marcada por guiones de diálogo, y no por comillas como lo hacen
los franceses y anglosajones. En la escritura de habla hispana las comillas
son utilizadas para traer discursos del pasado, como cuando el personaje
enuncia un pensamiento propio o cuando cita algo que le han dicho.
Tratemos de ponerle etiquetas a la sal y a la pimienta para que el lector
pueda diferenciarlas. Aquí va un ejemplo:
Estaba
sola en casa. El día anterior lo había echado a mi marido,
después de haber descubierto que hacía ya tres años
que me engañaba con su secretaria "Te felicito",
me dijo Hernán cuando le conté. "Sabés que
podés contar conmigo para lo que necesites".
Ahora sus palabras venían a mi mente. Ahora lo necesitaba.
Me sentía sola.
-¿Hernán? -pregunté cuando me atendió.
-Sí, Alicia, ¿cómo estás? -me dijo desde
el otro lado del teléfono.
En resumen:
El diálogo, condimento importante en la cocina del escritor, es
efectivo cuando forma parte de un todo con la narración. Es decir
que tiene que ser fluido, sonar natural y utilizar el lenguaje propio
del personaje que habla. Además debe dar información. Los
personajes nos ayudan a contar algo, no hablan porque sí. Son nuestras
marionetas, nosotros decidimos cuándo hablan y cuándo callan.
Gramaticalmente hablando, es importante que el lector pueda diferenciar
un diálogo de otro tipo de recursos, por la utilización
de guiones o comillas. (Ver nota "Guión
para una escena de taller...").
Condimentemos a gusto nuestros textos, pero tengamos en cuenta que los
comensales son muchos; así que, por más que nos guste la
comida muy condimentada, tratemos de buscar un término medio para
que el otro también lo disfrute.
|
|
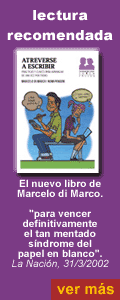

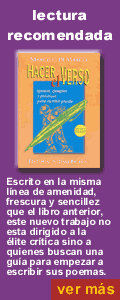
|



