|

Por
Carla Pravisani
comoescriben@elaleph.com
"En toda gran literatura hay una búsqueda de algo. Y, por consiguiente,
un suspenso"
Entrevista
a Vicente Battista
CARLA
PRAVISANI: Sabemos que cada escritor tiene sus manías. A algunos,
por ejemplo, les gusta escribir mirando el mar, la calle o la montaña.
A vos, ¿dónde te gusta sentarte a escribir?
VICENTE
BATTISTA: En una silla medianamente cómoda. Bueno, hablando en serio,
estando encerrado. Encerrado en todo el sentido del término. En la época
en que vivía en las islas Canarias, tenía un piso muy agradable, y me
había montado mi lugar para escribir en un rincón que daba al puerto y
a la Bahía. Pero no lo usé nunca. Terminé escribiendo frente a una pared.
CP:
¿Por qué?
VB:
Porque si invento un mundo, me meto en ese mundo. Yo invento mi bahía
y mi puerto. Obviamente, después -cuando no estoy escribiendo-, disfruto
de esa vista.
CP:
¿Nunca fuiste a escribir a un bar?
VB:
No. Si estoy en un bar o en cualquier sitio concurrido, me es imposible
escribir. Te diría que hasta leer me resulta imposible. Y te explico por
qué: soy muy curioso. Si estoy leyendo y oigo un ruido o pasa alguien
con una característica que lo haga digno de ser mirado, yo miro. Me entretiene
el entorno, no puedo concentrarme. Tengo amigos escritores que se pasan
horas escribiendo en un bar. De todas maneras, me parece un poco exhibicionista.
CP:
¿Escribís a mano?
VB: No me gusta escribir a mano. Apenas entiendo mi propia letra,
y además me cansa. Por eso, desde mi más tierna niñez, siempre escribí
a máquina. Y de la máquina manual pasé a la eléctrica. Y cuando pude -de
esto hace más de diez años-, me compré mi primera computadora: una Commodore
128. La computadora no me da mayor talento, pero me resulta mucho más
cómoda.
CP:
¿Hace mucho empezaste a escribir?
VB: No puedo decirte con precisión cuándo empecé. Sí te puedo decir
que tuve la gentileza de destruir las primeras cosas que escribí. Eran
espantosas. No conozco a mucha gente que haya empezado bien. Aunque supongo
que habrá algún que otro genio.
CP:
Rimbaud.
VB: Por ejemplo. Rimbaud empezó a los catorce, creo. Revolucionó
la poesía y dejó de escribir a los diecinueve. Después se dedicó a traficar
esclavos. No es mi caso. Yo creo que empecé a los diecinueve. A escribir,
se entiende.
CP:
¿Y por dónde pasaba tu amor hacia la literatura antes de eso ?
VB: Me recuerdo a los cinco o seis años creando una historieta.
No escribiéndola sino dibujándola. Yo era muy lector de historietas. En
aquella época había varios héroes: uno era El Zorro, otro El Coyote. Y
yo decidí hacer el mío: y cree La Hiena. Lo hice un valiente. Cuando fui
creciendo y estudiando, me enteré de que la hiena era un animal cobarde
y carroñero. Es decir, había creado un antihéroe. Tal vez ahí me di cuenta
de que lo mío no era la historieta sino la creación de antihéroes.
CP:
¿Y qué leías?
VB: Como todo autodidacta era (soy) un lector compulsivo y desordenado.
Mis autores preferidos eran (siguen siendo) Mark Twain y Shakespeare.
También leía a Salgari, a Verne y a toda la gran literatura policial.
Digamos que fue la lectura lo que me llevó a la escritura. Y lo primero
que escribí fueron cuentos.
CP:
¿Y qué tipo de temas te interesaban? Decías que tenés una tendencia a
crear antihéroes.
VB: No recuerdo haber creado personajes heroicos o llenos de virtudes.
Mis personajes son tipos marginados o preocupados por cosas no precisamente
cercanas a la grandeza.
CP:
Como el protagonista de Siroco, que es el mismo de Sucesos Argentinos.
VB: Seguro. Él, ese "hombre de paja" sin nombre, no es una criatura
quijotesca como puede ser, por ejemplo, un Philip Marlowe. Simplemente
quiere resolver el asunto para que le paguen. Y en Sucesos Argentinos,
tampoco hay en él una actitud heroica. Si vamos al caso, fijate que en
las dos novelas son las mujeres quienes tienen más grandeza.
CP:
¿Sos un escritor de novelas policiales?
VB: Sólo escribí dos, pero desde entonces llevo el sello de "escritor
de novelas policiales". Mi última novela, que aparecerá en marzo del 2002,
en España, bajo el sello RBA Libros, no tiene nada que ver con el policial.
Pero digamos que, más allá de eso, en el fondo de toda historia siempre
hay un misterio o un suspenso. Es lo que lleva al lector a seguir leyendo.
Eso sucede sobre todo en las novelas, que son textos de largo aliento.
Además, si empezamos a recorrer las grandes obras de la gran literatura
del mundo, encontraremos que en todos los casos siempre hay una búsqueda
de algo. Y, por consiguiente, un suspenso. Tal vez no un enigma para resolver,
pero sí un suspenso.
CP:
Hablando de Sucesos Argentinos... ¿qué sentiste al haber ganado
el premio Planeta con esa novela?
VB: Cuando yo gané el premio, lo primero que me preguntaron fue
justamente eso: qué sentía. En aquel momento -año 95-, fue bastante comentado
el caso Barreda, ese dentista de La Plata que mató a toda la familia.
Yo me sentí un poco Barreda. El dentista asesino de pronto se vio rodeado
por los fotógrafos y por los periodistas que le preguntaban cosas. A mí
me sucedió algo parecido. Recuerdo la noche de la entrega del premio,
me rodearon los fotógrafos y los periodistas. En los siguientes quince
días me llamaban de diferentes programas de radio con el fin de hacerme
preguntas. Por ejemplo: qué opinaba del último terremoto en México o de
la caída de la Bolsa en Japón. Igual que Barreda, tuve mis quince días
de fama. Barreda la consiguió por matar a su familia. Lo mío fue menos
violento: por escribir una novela y ganar un premio. Después todo se normaliza.
Hoy casi nadie se acuerda de Barreda, y para que se acuerden de mí deberé
seguir trabajando, tendré que seguir buscando esa obra que realmente me
justifique.
CP: Una vez leí que Cheever tenía muchos problemas con la hija
y con la esposa por culpa de sus cuentos. ¿Qué opinás de la relación familia-literatura?
VB: Antes de responder desde mi experiencia, haré una aclaración.
Tal vez los problemas de Cheever con la familia no se debieron a sus cuentos,
precisamente: por lo que tengo entendido era un homosexual casado y con
hijos; digamos que la suya era una homosexualidad no asumida, una homosexualidad
a la antigua. Volviendo a mí, en mi primera novela yo retrato algunos
hechos familiares, y eso no cayó muy bien. Mis parientes del lado materno
estaban vinculados a ciertos círculos... digamos "místicos". Y cuando
leyeron El libro de todos los engaños, me consideraron un traidor,
me quitaron el saludo. Sé que me toman por un canalla que contó una historia
que jamás debió haberse ventilado. Pero me importa un rábano. Creo que
la verdad -si es que hay alguna- es una verdad muy exigua, que puede modificarse
de mil maneras.
CP:
A la familia le cuesta mucho separar la ficción de la realidad.
VB: Tal vez porque no entienden el concepto de ficción. Ficción
es sinónimo de mentira. Por ejemplo este reportaje, ¿no? Fijate: vos estás
grabando, y yo estoy diciendo un montón de cosas con errores, mala pronunciación,
acotaciones, toses... Esto es lo que vos vas obteniendo así como sale,
en bruto. Cuando lo desgrabes, seguramente deberás ordenarlo. Eso implicará
modificar, cambiar. O sea: deberás hacer ficción. Por poner otro ejemplo,
recordarás el cuento "En el bosque", de Akutagawa: seis personas tienen
que declarar en la seccional de policía acerca del mismo crimen, que han
presenciado. Cada uno cuenta una historia similar a las otras, pero que
en algo difiere. Y es así: no hay dos historias iguales. Si vos y yo nos
pusiésemos a describir lo que vemos en este lugar, estoy seguro de que,
hablando de lo mismo, obtendríamos dos textos diferentes. Eso es la esencia
de la ficción.
CP:
Ya que hablamos de ficción, ¿alguna vez te pasó de no poder contar una
historia?
VB: Hay argumentos tan terribles que, al contarlos, pierden verosimilitud.
En el relato "Nacimiento" narro la historia de dos amigos de barrio. Uno
de ocho o nueve años y el otro de doce. El de doce hace unos pesebres
maravillosos. Y el más chico siempre le pide que le permita participar
en la construcción de alguno. El mayor, después de mucho negarse, finalmente
lo invita. Te la resumo: mientras van armando el pesebre, el mayor trata
de violar al menor. El menor sabe que hay algo que no funciona, pero se
entrega. Y ahí termina. Ese sería el cuento.
CP:
¿Y cómo fue la verdadera historia?
VB: El más chico era yo. Al lado, en una casa chorizo, vivía un
amigo mío llamado Tito. Y yo quería que él me enseñara a hacer el pesebre.
Tanto insistí, que me invitó. Y cuando la cosa empezó a ponerse fea, yo
empecé a patear y a gritar que me quería ir de ahí. Me abrió la puerta
y me fui. Recuerdo que era diciembre, verano, un calor terrible. Y yo
cargando con la humillación de que alguien me había querido violar. Al
salir de la casa de Tito me fui a un taller de electricidad automotriz
que estaba en la esquina. Ahí me conocían porque siempre iba a pedir rulemanes.
En el taller me senté sobre el guardabarro de un colectivo, y de golpe
me caí y me clavé una flecha en la nalga. Seguí cayendo y me clavé la
patente. Conclusión: un tajo que significaron siete puntadas. Casi elemental:
no me rompieron el culo al lado de casa y me lo fui a romper en la esquina.
Ahora bien: si yo llego a contar eso, tal como sucedió, no me lo cree
nadie. Entonces tengo que variar la historia, hacerla más real. Muchas
veces la realidad puede superar a la fantasía. Lo único que requiere toda
gran literatura es que se haga verosímil lo que puede parecer inverosímil.
CP:
¿Eso quiere decir que algunas historias increíbles no pueden convertirse
en cuentos?
VB: Exacto. A veces alguien te dice: "Mirá, tengo una historia
que me emocionó mucho". Pero a vos esa historia no te sirve para nada.
Poco importa que te haya emocionado, en todo caso tenés que emocionar
al resto. Podés emocionarte mientras escribís, pero luego es preciso que
operes con la frialdad de un mecánico o de un jugador de ajedrez. Un tipo
que saca una pieza que no funciona, que después pone otra...
CP:
En general, los capítulos de tus novelas son cortos. Se ve que te gusta
la brevedad.
VB: Eso tiene que ver con el ritmo de lectura. Yo soy un devoto
del cuento. Y el cuento te exige una economía de recursos que, de alguna
manera, yo la traslado a las novelas. Prefiero no abrumar con información.
Quiero darle al lector la mayor calidad de información posible sin que
eso signifique cargarlo de páginas. Si para describirte un sentimiento
cualquiera yo utilizo cuarenta líneas, y de pronto, al corregir, veo que
eso mismo lo consigo con idéntica intensidad solamente en siete, entonces
había treinta y tres líneas que estaban de más. Si se puede conseguir
lo mismo con menos, ¿para qué agregar? La retórica es uno de los males
de la literatura.
CP:
¿Hay algún error que ahora notes en tu escritura de juventud?
VB: Hace poco me pidieron un cuento para una antología con una
temática determinada; y eso me hizo volver a un cuento escrito y publicado
allá por los años setenta: "Una pared blanca y lisa". Mirá lo viejo que
sería que ni siquiera estaba en la computadora. Al corregirlo me di cuenta
que había que sacar un montón de cosas, pero otras pertenecían a ese tiempo
de mi escritura, y sacárselas era modificar la secreta intensidad de ese
cuento. Creo que hay textos que tienen que ver con el momento en el que
fueron escritos.
CP:
Eso lo dice también Abelardo Castillo.
VB: El otro día, justamente, para una nota que escribí, volví a
leer un cuento suyo: "Macabeo", viejo cuento de Las otras puertas.
Y sí, hay un montón de cosas que me siguen gustando; y hay otras que,
estoy seguro, Abelardo ya no las pondría así. Pero en ese cuento funcionan.
CP:
Volviendo al tema de la corrección, ¿seguís corrigiendo una vez publicado
el libro?
VB: Para mí escribir es corregir. Y la obra se termina cuando se
muere el autor. Por eso pienso que toda obra es inconclusa. Porque yo,
hasta el momento de morirme, tengo derecho a corregir hasta la última
coma. Y de hecho lo hago. Aquello de que una vez publicado no se corrige
es mentira. Yo publico y sigo corrigiendo lo publicado. De pronto son
pavadas: alguna palabra que sobra o que falta...
CP:
¿Cómo fue el proceso de creación de tu última novela?
VB: Fue algo bastante extraño. Gutiérrez a secas es una
novela que está escrita en tercera persona, pero por un autor que va de
la clásica omnisciencia a la total incertidumbre. Por momentos te anticipa
lo qué sucederá y por momentos articula frases de este calibre: "Eso habría
que preguntárselo a Gutiérrez". Ahora estoy pensado otra novela que estará
contada por uno de sus protagonistas en primera persona y por un autor
omnisciente en tercera. Es decir, contarán la misma historia, pero en
un caso a través del ojo del personaje y en el otro a través del ojo del
autor. ¿En dónde está la verdad? Tal vez en los dos relatos. O en ninguno.
Me gusta el proyecto. No sé qué saldrá.
CP:
Cambiando de tema, ¿cómo fue tu experiencia como editor de la revista
Nuevos Aires?
VB: Era una época diferente. La revista empezó siendo de ficción.
Nosotros la denominábamos "Revista de ficción y pensamiento crítico".
Pero, teniendo en cuenta los años en que salía publicada -del 70 al 73-,
fue necesario volcarse más a la política que a los hechos literarios.
Si te fijás, vas a ver que a medida que van pasando los números se le
va dando menos importancia a la ficción y más a la política y al pensamiento
crítico.
CP:
¿Publicaste ahí cuentos tuyos?
VB: No. Esa fue una de las cosas que nos propusimos con Mario Goloboff:
no hacer una revista para publicar nuestras cosas.
CP: Ahora ya no hay tantas revistas literarias como en aquella
época.
VB: Es que cambiaron los términos de intercambio. En aquella época
las revistas literarias tenían un peso específico muy fuerte. Nosotros,
los escritores no estábamos tan congestionados por eso que ahora llaman
leyes del mercado.
CP:
¿Ahora cuesta más vivir de la literatura?
VB: El primer gran defecto es plantearse vivir de la literatura.
En todo caso hay que vivir para la literatura. Te explico por qué:
querer vivir de te puede llevar a especular y a comerciar con tus
textos. Si les llevás el apunte a quienes te dicen, del otro lado del
mostrador: "Su historia es muy bonita, pero ese tema ahora al lector no
le interesa", entonces empezás a escribir lo que el lector te pide, lo
que el editor te pide. Y te convertís en un comerciante. Yo siempre separo
mi actividad como periodista de mi actividad como escritor.
CP:
¿Y cómo hacés?
VB: Cuando escribo una novela o un cuento no me pongo límites ni
fechas. Cuando termino, termino. Tampoco pienso en cuánto me van a pagar.
Sí lo hago si me pedís un trabajo periodístico. Ahí se arregla cuál es
el espacio, para cuándo se necesita, cuánto se paga... Y en base a esas
premisas te puedo decir: bueno, me interesa lo que me pagás, tengo tiempo
para hacerlo y lo tenés para cuando lo necesitás.
CP:
¿Y si el día de mañana un editor te dice: "Yo quiero una novela suya para
diciembre. Le voy a pagar tanto, y la novela tiene que tener 294 páginas"?
VB: Le voy a decir: "Lo siento". Porque seguramente no voy a tener
nada en diciembre, o por ahí tengo una novela de 222 páginas o una de
450. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Y él va a haber perdido plata.
Y yo, tiempo. Y plata. Por eso, una cosa es el periodismo -donde sí trabajás
por encargo, con espacio y tiempo precisos- y otra cosa es la literatura,
donde querer ganar plata no me parece que sea del todo conveniente. Ojalá
todos los escritores del mundo ganaran plata escribiendo. Pero si ese
es el único propósito, les diría que se dediquen a una profesión menos
complicada que la literatura. Y mejor remunerada.
CP:
La última pregunta: ¿creés que lo que escribís puede cambiar a alguien?
VB: No sé, nunca me planteé esa circunstancia. Ni sé cuántos lectores
tengo. Lo que uno pretende es que los lectores se proyecten en el tiempo.
De hecho, se ha dado en la historia el caso de autores que tuvieron, en
vida, muchos lectores; pero, a poco de morirse, también desaparecieron
esos seguidores suyos. Y acaso el nombre de ese autor otrora famosa sólo
queda en alguna enciclopedia complaciente. Y yo -cuando estaba con mi
ego más alimentado- pensaba en la inmortalidad del papel. Pensaba que,
así como a más de dos mil quinientos años de su escritura, vos y yo podemos
estar hablando de los textos de Homero, de Esquilo o de Sófocles, tal
vez en el año 10.000 alguien también podía estar hablando de Battista.
Pero un día me enteré de que en aproximadamente veinticinco millones de
años el sol se apagará y eso lamentablemente significará el fin de nuestro
sistema planetario. La inmortalidad, mucho que nos pese, también tiene
un límite. Al tener conciencia de eso, uno se pone un poco más humilde.
Semblanza
Vicente
Battista
nació en Buenos Aires, en 1940. Vivió en España (Barcelona y Canarias)
desde 1973 hasta 1984.
Ha publicado:
Cuentos:
Los muertos (1969) Editorial Jorge Álvarez
Esta noche reunión en casa (1973) Centro Editor de América Latina
Como tanta gente que anda por ahí (1975) Editorial Planeta (Barcelona)
El final de la calle (1992) Editorial Emecé
Novelas:
El
libro de todos los engaños (1984) Editorial Bruguera
Siroco (1985) Editorial Legasa (primera edición), Editorial Emecé
(segunda edición, 1992)
Sucesos Argentinos (1995) Editorial Planeta
Ensayos:
Literatura latinoamericana en lengua española (en colaboración
con Jordi Estrada) (1974) Editorial Planeta (Barcelona)
Teatro
representado:
Dos almas que en el mundo / Sala Enrique Muiño del Centro Cultural
San Martín, desde octubre de 1986 a abril de 1987.
Guiones
filmados:
Los
viejos, telefilm por canal 7, en el ciclo "Los mejores cuentos argentinos"
La familia unida esperando la llegada de Hallewyn, largometraje
dirigido por Miguel Bejo, Gran Premio en el Festival Internacional de
Manheinn, Alemania (1972)
Revistas:
Integró la redacción de El escarabajo de oro (1963/70)
Fundó y dirigió, junto a Mario Goloboff, Nuevos Aires (1971/73)
Premios:
Fondo Nacional de las Artes (1968), por Los Muertos
Casa de las Américas (Cuba) (1969), por Los Muertos
Municipal de Literatura (1990), por El final de la calle
Planeta Argentina de Novela (1995), por Sucesos Argentinos
Traducciones:
Siroco
(1993) Editions Le Mascaret (Francia)
Sucesos argentinos (Le tango de l'homme de paille) (2000) Gallimard
(Francia)
En prensa:
La novela Gutiérrez, a secas, que será publicada en marzo de 2002
por la editorial española RBA Libros.
Vicente
Battista
Gutiérrez,
a secas
Capítulo III
Gutiérrez
jamás habla de su infancia. Ante semejante silencio surge una pregunta
ineludible: ¿cómo habrá sido la infancia de Gutiérrez? Pregunta que a
su vez abre otro interrogante: ¿por qué Gutiérrez jamás habla de su infancia?
No es sencillo llegar a una respuesta. Gutiérrez ayuda poco o nada. Se
niega a brindar datos que alumbren, aunque sea malamente, los lejanos
días de su niñez. A Ivana jamás le habló de aquellos días. Ni en un solo
instante de todos los que estuvieron juntos, Gutiérrez le dijo a Ivana
la menor palabra de su infancia. Ivana, por el contrario, le habló largamente
de sus tiempos de niña. Le habló del barrio en donde había vivido, de
sus padres y de sus hermanos, y le habló de sus años en la escuela primaria;
incluso se extendió a los dos primeros de la secundaria. Se puede decir
que Ivana le contó a Gutiérrez muchas cosas de su infancia y del comienzo
de su adolescencia. Gutiérrez, en cambio, prefirió el silencio. A Ivana
no pareció preocuparle ese silencio.
Si
como suele decirse, la infancia marca a un individuo, sería de enorme
utilidad tener información acerca de la infancia de Gutiérrez. Sabríamos,
por ejemplo, por qué Gutiérrez eligió la literatura. No podés llamar literatura
a esas porquerías que escribís por encargo, suele decirle Requejo, las
veces que por casualidad Gutiérrez y Requejo se encuentran en la calle
o en alguna librería o en una tienda cualquiera. Gutiérrez, poco afecto
a las discusiones, no discute con Requejo sobre qué es la literatura.
Gutiérrez piensa que no vale la pena entrar en polémicas, y evita ese
tipo de discusiones. Pero Requejo insiste. En una oportunidad le habló
de un artículo firmado por cierto escritor que Gutiérrez respeta y Requejo
desprecia. Toda literatura es por encargo, se titulaba el artículo,
y el escritor que Gutiérrez respeta y Requejo desprecia, entre otras cosas
afirmaba: "Todo arte es arte por encargo. Bach y Mozart componían a pedido
de sus mecenas; y la gran pintura renacentista fue realizada por idénticos
motivos. No se cuestiona la acción, sino el resultado de esa acción. El
papa Julio II contrató a Miguel Angel para que le diese vida a la bóveda
de una capilla; el generalísimo Franco a un equipo de artistas mediocres
para que hicieran algo parecido con las paredes de una iglesia construida
en honor del Alzamiento. Basta visitar la luminosa belleza de la Sixtina,
y luego atreverse a dar una vuelta por el engendro del Valle de los Caídos
para enten-der lo que digo." ¿Estás de acuerdo con las tonterías que dice
este mediocre?, le preguntó aquella vez Requejo a Gutiérrez. En ciertas
cosas sí y en ciertas cosas no, dijo Gutiérrez, pero no dijo en cuáles
estaba de acuerdo y en cuáles no; por lo que no hubo espacio para el debate.
Según
Freud, el hombre adulto no hace otra cosa que padecer los recuerdos de
su infancia. Si fuera válida esta afirmación, Gutiérrez tuvo que haber
tenido una infancia más bien chata; sin mayores sobresaltos. Habrá que
imaginar que Gutiérrez se crió en el seno de una familia casi burguesa.
Hijo de una madre preocupada por los chicos de la calle y otros males
del mundo, y de un padre médico o, mejor, abogado. Gutiérrez seguramente
fue hijo único. Sobreprotegido por su madre, y con una relación de temor
y respeto hacia su padre. En la casa de la familia Gutiérrez había una
gran biblioteca, con más de un libro vedado para los ojos del pequeño
Gutiérrez. Tal vez ese veto despertó el interés por la lectura en el pequeño
Gutiérrez; de ahí a la escritura hay un solo paso. ¿Aquella antigua prohibición
habrá contribuido a que Gutiérrez eligiera la literatura como un medio
de vida? Es una pregunta sin respuesta. No hay un solo dato que asevere
que Gutiérrez haya sido hijo único, con una madre sobreprotectora y un
padre severo. Tampoco que fuera integrante de una familia casi burguesa,
poseedora de una gran biblioteca.
Gutiérrez
bien pudo ser uno de los cuatro hermanos Gutiérrez, todos varones y todos
hijos de Francisco Gutiérrez, de profesión tornero, y de doña Carmen Volando,
de profesión ama de casa. Gutiérrez padre tal vez haya sido un hombre
de pocas palabras pero claras convicciones políticas. Socialista de la
primera hora, se habrá preocupado de que sus hijos se criaran bajo ese
ideario. En la humilde casa de los Gutiérrez había muy pocos libros, no
tenían espacio para montar una biblioteca; tampoco tenían dinero para
comprarlos. Estas carencias no mermaron el interés por la lectura que
el Gutiérrez que nos interesa había demostrado desde muy chico. Los otros
tres hermanos Gutiérrez solían burlarse del Gutiérrez que nos interesa.
Se burlaban porque el Gutiérrez que nos interesa prefería pasar las tardes
en la biblioteca pública del barrio en lugar de pasarlas en la plaza,
jugando al fútbol. En esa biblioteca pública el Gutiérrez que nos interesa
leyó todo lo que tenía a mano, sin ton ni son, desde Shakespeare a Vargas
Vila; de ahí a la escritura hay un solo paso. ¿Esa biblioteca pública
del barrio habrá contribuido a que Gutiérrez eligiera la literatura como
un medio de vida? También es una pregunta sin respuesta. No hay un solo
dato que demuestre que Gutiérrez haya sido uno de los cuatro hermanos
de esa supuesta familia obrera, con un padre de ideas socialistas.
Gutiérrez
bien pudo haber sido un niño huérfano, casi un personaje de Dickens, pupilo
en un colegio jesuita. Un alumno callado y respetuoso, poco amigo de las
discusiones. Un chico indudablemente tímido que en los recreos eludía
a los grupos revoltosos. Optaba por quedarse solo con sus asuntos en el
rincón más apartado del patio del colegio. Pero sobre todo prefería las
rigurosas naves de la biblioteca. Pasaba horas y horas, en el silencio
de esos salones centenarios, inclinado sobre volúmenes religiosos y profanos.
Los padres rectores no dudaban de la vocación sacerdotal de ese niño retraído
tan afecto a la lectura; de ahí a la escritura hay un solo paso. ¿Las
rigurosas naves de la biblioteca jesuita habrán contribuido a que Gutiérrez
eligiera la literatura como un medio de vida? Vuelve a ser una pregunta
sin respuesta. No hay un solo dato que demuestre que Gutiérrez haya sido
un niño huérfano, pupilo en un colegio religioso.
Estas
pueden ser tres infancias posibles de Gutiérrez. Queda a gusto de cada
cual elegir la que le plazca. Habrá que tener en cuenta que sólo se trata
de un trío de probabilidades ante un número que, según cómo se mire, podría
ser infinito. Conclusión que en lugar de atemperar el problema lo complica,
tornando más oscuros los primeros años de Gutiérrez.
Suele decirse que los escritores reflejan su infancia en los textos que
escriben. En las novelas escritas por Gutiérrez, sin que importe el género
que haya abordado románticas, policiales, eróticas, del far west, etc,
jamás aparece un solo dato acerca de la infancia de Gutiérrez. Por supuesto,
es imposible encontrar esos datos en los libros de ciencias ocultas escritos
por Gutiérrez; tampoco están en los de autoayuda. Tanto los volúmenes
de ficción como los de divulgación científica son libros redactados a
expreso pedido de Marabini. La infancia, como bien se sabe, es un período
esencial en la vida de cualquier ser humano. Gutiérrez no tiene por qué
andar ventilando su infancia en textos escritos por encargo. Tampoco la
ventila cuando bajo el papel de Conan, el Magnífico, navega por el ciberespacio.
Claro que en ese caso no estaría hablando de la infancia de Gutiérrez
sino de la infancia de Conan. Una infancia que no guarda secretos; cualquiera
que haya leído las aventuras de Conan la conoce.
Una
posibilidad podría ser la novela secreta que Gutiérrez escribe y protege
mediante una clave de seguridad en el disco rígido de su computadora.
Sin embargo, todo indica que tampoco en esa novela secreta será posible
rastrear la infancia de Gutiérrez. En ese texto, del que sólo se sabe
que intenta descifrar el enigma de los correctores, de ninguna manera
tienen por qué aparecer pistas que revelen un solo dato de la infancia
de Gutiérrez. Probablemente, la novela secreta que Gutiérrez está escribiendo
tenga las características de un policial; género inventado por Poe precisamente
para resolver enigmas. Si esto fuera así, si la novela secreta que Gutiérrez
está escribiendo fuera un policial, casi con seguridad su protagonista
será Eric Thompson, el detective inventado por Gutiérrez y principal héroe
en muchas de las novelas policiales que Gutiérrez ha escrito por encargo
de Marabini. En este caso, lograríamos información acerca de la infancia
de Eric Thompson, el detective inventado por Gutiérrez, pero no sabríamos
una sola palabra acerca de la infancia de Gutiérrez, que es lo que en
definitiva nos interesa. Para llegar a la auténtica infancia de Gutiérrez
habrá que aguardar a que Gutiérrez escriba la novela auténtica; esa novela
de la que Gutiérrez suele hablar con Requejo cuando por casualidad se
encuentran en la calle o en alguna librería o en una tienda cualquiera.
¿Se referirá por fin Gutiérrez a su infancia en la novela auténtica que
piensa escribir? Esta también es una pregunta sin respuesta. Gutiérrez
no le ha dicho a Requejo cuál es el tema de su novela auténtica, no le
ha dicho si piensa escribirla en primera, en segunda o en tercera persona;
no le ha dicho si será una novela epistolar o una novela romántica, una
novela de aventuras o una novela fantástica. Por supuesto, tampoco le
ha dicho si en esa novela auténtica, Gutiérrez se referirá a su propia
infancia. Lo curioso es que Requejo no se molesta en buscar respuesta
a ninguno de estos interrogantes; tampoco le pregunta a Gutiérrez por
su infancia. Cualquiera podría suponer que es una suerte de pacto entre
Gutiérrez y Requejo; un pacto de silencio, algo así como el clásico "de
eso no se habla". Quien suponga esto se equivoca. Simplemente, a Requejo
le interesa poco el tema y la forma que Gutiérrez elegirá para su novela
auténtica; y menos le interesa la infancia de Gutiérrez. No hay por qué
buscar segundas intenciones.
Para
conocer la infancia de Gutiérrez no queda otro camino, entonces, que aguardar
a que Gutiérrez escriba y publique su novela auténtica. Confiar en que
seguramente allí Gutiérrez hablará de sus años como niño. Aunque tampoco
hay que hacerse mayores ilusiones. Gutiérrez más de una vez ha pensado
que los correctores también pueden corregirle ese texto. En tal caso,
no estaríamos frente a la legítima infancia de Gutiérrez sino ante una
infancia apócrifa, inventada por los correctores.
Capítulo
IV
El
reloj está a punto de marcar las doce y Gutiérrez se dispone a repetir
una ceremonia que suele celebrar a medianoche. Apaga las lámparas del
living y controla que estén a oscuras el dormitorio, el baño, la cocina
y el lavadero. Sólo brilla la pantalla de la computadora, porque la com-putadora
queda encendida. El resplandor de la pantalla apenas ilumina el ambiente;
pero no produce ningún efecto fantasmagórico, como a simple vista y así
leído podría imaginarse. Gutiérrez ocupa la silla que está frente a la
computadora, acciona el mouse para ingresar a Internet y aguarda a que
la máquina cumpla con la orden que le ha dado. Es una espera corta, dura
menos de medio minuto. En ese tiempo Gutiérrez no piensa en nada; poco
se puede pensar en menos de medio minuto. El camino al ciberespacio ya
está abierto. Ahora Gutiérrez mueve el mouse dispuesto a emprender ese
camino. La flecha del mouse se ha transformado en un reloj de arena, por
lo que habrá que esperar unos segundos. Gutiérrez sabe que a esa hora
de la noche, cargada como está la Red, van a ser muchos segundos; pero
no se preocupa. Hay que saber esperar, y Gutiérrez no tiene otra cosa
qué hacer.
Ahora
Gutiérrez escribe su clave secreta, formada por cuatro letras y un número,
y entra en chat.prospero.com, su servidor. Es el mismo servidor
que atiende a Gutiérrez desde el primer día en que Gutiérrez decidió navegar
por la Red. Los técnicos de chat.prospero.com teóricamente tendrían
que conocer el verdadero nombre de Gutiérrez. Pero en la práctica no lo
conocen. Cuando Gutiérrez tomó el servicio dijo que se llamaba González,
dio un número de documento que se parecía al suyo, pero que no era el
suyo, y aseguró que el abono mensual lo pagaría por banco y en efectivo.
Es lo que Gutiérrez hace mes a mes. Por tal razón, para la gente de chat.prospero.com
el verdadero nombre de Gutiérrez es González y González, como bien se
nota, tiene poco que ver con Gutiérrez.
En
este momento una serie de palabras escritas en inglés y diversas figuras
animadas ocupan la pantalla. Gutiérrez ignora la publicidad, mira las
palabras y las figuras pero no les da importancia ni a unas ni a otras.
Gutiérrez dirige la flecha del mouse hasta la opción "Chat" y oprime el
botón izquierdo. Nuevas palabras de colores y figuras animadas le anuncian
que ya está en la Red. A partir de este instante Gutiérrez dejará de ser
Gutiérrez y comenzará a ser Conan. Conan, el Cimmeriano; o Conan, el Bárbaro;
o Conan, el Guerrero; como cada cual prefiera, ya que poco importa el
adjetivo. Para chatear por Internet, Gutiérrez se convierte en Conan.
Bajo ese nombre lo conocen sus amigos y amigas que navegan por el ciberespacio.
¿Por qué eligió ese nombre? Podrían exponerse diferentes hipótesis y,
como siempre pasa, todas ellas se acercarían mucho a la realidad, pero
ninguna de ellas alcanzaría a ser la realidad.
La
realidad es Conan este domingo a las doce y media de la noche a punto
de chatear con sus amigos y amigas de la Red. Chatear es un barbarismo
derivado de "chat", palabra inglesa que significa "charlar", y "charlar"
probablemente venga del italiano "ciarlare", una voz del siglo XIV de
la cual derivaría "charlatán". "Charlatán", como todo el mundo sabe, se
aplica a la persona que habla demasiado. Apelativo que de ninguna manera
merecen los amigos y amigas de la Red que chatean con Conan, ya que todos
ellos, incluso el propio Conan, hablan sólo lo necesario, y a veces, muchas
veces, menos de lo necesario. Es decir que no son charlatanes, aunque
la totalidad de ellos ejercite hasta sus últimas consecuencias el acto
de charlar. "Hablar mucho, sin sustancia o fuera de propósito" / "Conversar,
platicar sin objeto determinado y solo por mero pasatiempo", según aclara
el Diccionario.
A
los amigos y amigas de Conan que navegan por la Red poco les importan
esos detalles: están acostumbrados a admitir las cosas sin segundas intenciones.
Desde el mismo momento en que Conan apareció en la Red, aceptaron que
Conan se llamara Conan. Conan, el Bárbaro; o Conan, el Guerrero; o Conan,
el Cimmeriano. Ni uno solo de los amigos y amigas que navegan por la Red
saben que en realidad Conan se llama Gutiérrez. Pero ¿cuál es en realidad
la realidad? Los amigos y amigas de Conan que navegan por la Red no preguntan
lo que no tienen que preguntar ni pierden el tiempo en interpretaciones
que no conducen a nada. Son cosas del ciberespacio.
Conan
lleva la flecha hasta la lista de salones de chateo, oprime el botón izquierdo
del mouse y sobre la derecha de la pantalla aparecen los que en ese momento
están en actividad. En el salón local hay cincuenta y seis personas conectadas,
en el salón "Conferencias" sólo hay cuatro, y no hay nadie ni en el salón
"Deportes" ni en el salón "Esoterismo". En el salón "España" (que es el
único que le interesa a Conan) hay cinco personas. Conan no lo duda. Dirige
la flecha del mouse hasta el salón "España" y de ahí al recuadro "Ir".
Si alguien piensa que Conan rechazó el salón de su país porque había mucha
gente, se equivoca. Tam-bién se equivoca si piensa que lo hizo movido
por sentimientos antipatrióticos. Ni lo uno ni lo otro. Conan fatalmente
elige el salón "España" porque en ese salón están sus amigos y amigas
del ciberespacio. "¡Bienvenido a España!" se ve ahora en la pantalla y
de inmediato, sobre el costado derecho, aparecen los nombres: Dolores,
Beto, Jordi, Killer y Paloma. Conan conoce a todos menos a Jordi. Conoce
a todos es un modo de decir, ya que si bien Conan hace mucho que chatea
con ellos, sólo sabe que Dolores vive en algún lugar de España y que Paloma
es mexicana, de México D.F.; sospecha que Killer puede ser venezolano
o colombiano; y Beto es compatriota de Conan o es uruguayo; no cabe otra
posibilidad. Acerca de Jordi no sabe nada de nada, porque Jordi recién
entra, tal vez se quede un rato y después se vaya para siempre; en el
ciberespacio también hay muchos inconstantes.
Salud,
amigos, Conan ha llegado, escribe Conan. La respuesta no se hace esperar.
Sobre la pantalla aparece:
PALOMA:
Hola Conan.
Por
lo que Conan escribe: Hola Paloma, me da gusto encontrarte, y espera respuesta.
No es Paloma quien contesta, sino Beto. Sobre la pantalla aparece:
BETO:
¿Qué tal macho? ¿Cómo van esas conquistas?
Beto
está convencido de que Conan cumple al pie de la letra con su papel de
conquistador, violento y apasionado, y Conan ha decidido no romperle la
ilusión. No tengo quejas, responde Conan y espera ansioso las palabras
de Dolores. Los amigos del ciberespacio nada saben de esa ansiedad de
Gutiérrez, hay sensaciones que no se pueden reflejar en la pantalla. En
esta oportunidad la ansiedad de Gutiérrez dura poco: acaba de aparecer
el mensaje de Dolores.
DOLORES:
A mí también me da gusto encontrarte, majo.
Y
antes de que Conan pueda contestarle surge un nuevo mensaje de Paloma.
PALOMA:
Qué bueno tenerte con nosotras!!!
Conan
sospecha que íntimamente Paloma y Dolores se lo disputan. Sabe que Paloma
anda por los cuarenta años. Hace dos confesó que tenía treinta y ocho,
por lo que ahora tendrá cuarenta; pero a lo mejor tiene muchos más, o
muchos menos. Dolores jamás dijo su edad. Tal vez sea mayor que Paloma
o tal vez no. En el ciberespacio se puede mentir sin problemas porque
en el fondo sólo interesa lo que aparece escrito y no lo que realmente
es.
Si
Conan tuviera que elegir entre Paloma y Dolores, se quedaría con Dolores.
¿Por qué con Dolores? Porque Dolores fatalmente le recuerda a Nuestra
Señora de los Dolores, a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Aquí
surge una contradicción. Conan vivió en la Edad Hiboria; es decir: ocho
mil años después del hundimiento de la Atlántida y diez mil años antes
del nacimiento de Cristo. Conan jamás pudo conocer a María. ¿Cómo puede
Conan recordar aquello que no conoce? En realidad, quien recuerda no es
Conan sino Gutiérrez. Para entender esto habrá que dejar a Conan en el
ciberespacio y volver por un momento a Gutiérrez, a una tarde de hace
algunos años, cuando Gutiérrez se encontró por primera vez con la imagen
de Nuestra Señora de los Dolores.
Un
libro, la escritura de un libro, llevó a Gutiérrez hasta esa imagen. Gutiérrez
navegaba por Internet a la búsqueda de material para Secretos de la
Tierra de María Santísima, una guía turístico-religiosa que Marabini
le encargara. Gutiérrez tenía que realizar un detallado recorrido por
las principales iglesias de Sevilla. Sus palabras deberán ser como fotos,
le había dicho Marabini, tendrán que mostrar e informar. ¿Me entiende
Gutiérrez?, le había dicho Marabini. Gutiérrez le había dicho que sí,
que lo entendía. Esa misma noche Gutiérrez entró a Internet con el propósito
de enterarse de cuáles eran las principales iglesias de Sevilla, dónde
estaban y qué tenían para ofrecerle. No era la primera vez que Gutiérrez
recurría a Internet para conseguir información, tampoco iba a ser la última.
Sin embargo, esa vez fue diferente a todas las otras, tanto las pasadas
como las por venir. Esa vez Gutiérrez conoció a Nuestra Señora de los
Dolores. Fue
así:
Luego
de varios intentos sin resultado positivo, Gutiérrez comprendió que nada
iba a lograr preguntando por Virgen, Iglesias o Sevilla. En la ventana
"Buscar" de Yahoo, Gutiérrez escribió Semana Santa y de las muchas opciones
que aparecieron eligió Semana Santa en Sevilla. La página ofrecía Programa,
Hermandades, Historia, Música, Terminología, Sugerencias, Curiosidades
y Guía de la Semana Santa en la Red. Gutiérrez puso la flecha del mouse
sobre Hermandades y se quedó esperando. Fue una espera corta, porque de
inmediato sobre la pantalla apareció la página Hermandades de Sevilla,
con el nombre de las cincuenta y ocho hermandades y la estación de penitencia
de cada una de ellas. Gutiérrez eligió La Esperanza de Triana. Sobre la
pantalla aparecieron las imágenes del Santísimo Cristo de las Tres Caídas
y de María Santísima de la Esperanza. En la parte inferior, una serie
de datos técnicos, que no vale la pena repetir. Gutiérrez comprendió que
iba por buen camino. Supo que Nuestra Señora de la Esperanza, más conocida
por "La Esperanza de Triana" está en la Capilla de los Marineros. Gutiérrez
situó la flecha del mouse sobre la Hermandad de La Macarena y supo que
María Santísima de la Esperanza, más conocida por "La Macarena", está
en la Basílica de la Esperanza. Gutiérrez situó la flecha del mouse en
la Hermandad de El Dulce Nombre y supo que María Santísima del Dulce Nombre
está en la iglesia de San Lorenzo. Gutiérrez situó la flecha del mouse
en la Hermandad El Cerro. No bien la página apareció en pantalla, Gutiérrez
se enfrentó a la desesperada figura del Santísimo Cristo del Desamparo
y el Abandono. Sin embargo, Gutiérrez no le dio importancia a esa imagen
tan desgarradora. Gutiérrez dejó atrás la congoja de Cristo y fijó su
atención en Nuestra Señora de los Dolores. De inmediato, Gutiérrez comprendió
que Nuestra Señora de los Dolores era distinta a la Macarena y a la Esperanza
de Triana, distinta a la Candelaria y a María Santísima del Dulce Nombre.
Los ojos de Nuestra Señora de los Dolores no miraban al cielo, buscando
al Altísimo, ni se inclinaban a tierra, rogando piedad. Los ojos de Nuestra
Señora de los Dolores estaban más allá del cielo y de la tierra. Nuestra
Señora de los Dolores no tenía lágrimas en sus mejillas y sus labios se
ofrecían entreabiertos, en un confuso gesto que encerraba la incomprensión,
el dolor y el placer. El rostro de Nuestra Señora de los Dolores era,
digámoslo de una vez por todas, un rostro cargado de sensualidad, como
Gutiérrez nunca antes había visto y como nunca más vería. Gutiérrez miró
por largo rato la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Si alguien
lo hubiera visto en ese momento habría pensado que se trataba de una promesa
o de una desmedida prueba de fe. Nada de eso, se trataba de un simple
acto de amor: Gutiérrez había encontrado a la mujer de sus sueños. Pero
era un amor imposible; o lo que es peor: sacrílego. Gutiérrez quitó la
vista de la pantalla y miró a su alrededor, con el gesto típico de quien
está por hacer una travesura; después imprimió la imagen de Nuestra Señora
de los Dolores. Desde entonces Gutiérrez la conserva en un sitio secreto.
Una o dos veces por semana la retira de ese sitio y la contempla largo
rato. Esto no lo sabe nadie. Gutiérrez nunca lo ha contado, ni piensa
contarlo. Pero aunque no lo piensa contar, Gutiérrez no puede evitar transferirle
ese sentimiento a Conan. ¿Queda claro por qué a la hora de elegir entre
Dolores y Paloma, Conan elegiría a Dolores? Una elección que, sin embargo,
Conan ha resuelto mantener en secreto. Por eso ahora escribe: Esto es
para ti, Dolores, y también para ti, Paloma, y agrega :*.
Acá
es preciso detenerse una vez más. O al menos los que nunca han chateado
por la Red tendrán que detenerse. Se hace necesario explicar la razón
de ciertas señales gráficas, legisladas para la totalidad del ciberespacio.
Esas señales reciben el nombre de smiley. ¿De qué se trata? Se trata de
signos que permiten mostrar aquellas reacciones o emociones que podrían
producirse durante el chateo. Por ejemplo, si junto a lo que ha escrito
usted pusiera :-), añadiría un toque cordial a sus palabras. Si,
por el contrario, pusiera :-i> estaría demostrando absoluta indiferencia.
Existen dos maneras de manifestar sarcasmo: :-> y >;->.
En éste último caso, además del sarcasmo se agrega un guiño cómplice.
Si lo que se pretende es sólo un guiño cómplice, sin sarcasmo, únicamente
habrá que poner ;-). Para entender estos signos en su verdadera
dimensión es necesario girar noventa grados la cabeza: mirarlos de costado.
Hay otros smileys, más reducidos, pero que igualmente significan mucho.
Para mostrar felicidad, por ejemplo, basta con anotar :):; la tristeza,
en cambio, se puede manifestar de dos maneras :( o :[. Si
usted pretende gritar, escriba :o; si el grito viene acompañado
con un gesto de asombro, deberá escribir :O. Una carcajada es :-));
confesar que tiene algunas copas de más: :}. Si quiere decir que
está bromeando, basta con que ponga J/K, si está confuso ?-),
si decide enviar besos cariñosos, que es lo que acaba de hacer Conan,
simplemente tendrá que anotar :*.
Conan
espera la respuesta, que no tarda en llegar. Primero llega la de Paloma.
PALOMA:
Para Conan :* ;-),
Después
llega la de Dolores.
DOLORES:
Para
Conan :*.
Conan
hubiera preferido que el guiño de complicidad lo hubiese hecho Dolores,
pero igual está contento: ambas lo han besado, para admiración de Beto
e indignación de Killer. No hay más que leer los mensajes que mandan.
KILLER:
Quién te crees que eres: Conan el Magnífico?
BETO:
:O No afloje Conan!!!!!
Conan
sonríe satisfecho, anota ;-) y enseguida agrega :-)). Sus
amigos lo entienden de inmediato porque tanto Beto como Killer le devuelven
el guiño y las carcajadas. Incluso Jordi, que había permanecido callado
hasta este momento, también envía una carcajada:
JORDI:
:-)).
Jordi,
de dónde eres?, pregunta Conan y antes de que le llegue la respuesta aparecen
mensajes de Dolores, de Beto y de Paloma, en ese orden. Killer sigue en
el salón, pero se ha quedado mudo. Dolores dice que el sueño la vence,
Beto recomienda un programa que vio por cable y Paloma hace un chis-te
de mal gusto en torno a la virilidad de Conan. Conan va a contestarle
pero en ese momento en la pantalla aparece Jordi.
JORDI:
Qué importa de dónde soy?
Tienes
razón, reconoce Conan, y de inmediato todos chatean sin problemas ni agresiones.
Hasta interviene Killer, que estaba tan callado.
Estos
son momentos de verdadero placer para Conan. Más que navegar flota en
el ciberespacio. Se trata de una agradable sensación que le recorre el
cuerpo, como si levitara. No es una definición exacta, pero es la que
más se acerca a lo que ahora siente Conan. Una sensación que sólo aparece
mientras chatea con sus amigos y amigas de la Red. Pero, bien se sabe,
las cosas buenas también llegan a su fin. Killer y Beto se despiden hasta
mañana o pasado. Jordi se va, con la promesa de volver. Dolores insiste
conque el sueño es superior a ella y Paloma confiesa que está muerta de
hambre y saluda con :*. para todos. Ahora se han incorporado otros
tres nuevos nombres. Conan los ve al costado de la pantalla. Se trata
de Pandy, de Frodo y de Spectra. Conan conoce a Frodo y a Spectra, pero
en este momento no tiene ganas de chatear con ellos. Por eso escribe:
Amigos, Conan se retira! Y no espera respuesta. Apaga la máquina y otra
vez vuelve a ser Gutiérrez.
|
|
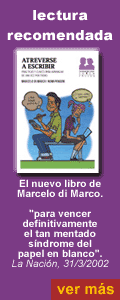

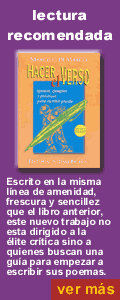
|



