|

Las
callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué...
Por Pablo
Forcinito
altovuelo@elaleph.com
En
febrero de este año, en la convulsionada Buenos Aires, hubo un puñado
de amantes de la literatura que festejaron una buena nueva: el TC&C inauguraba
nueva sede. Y lo hacía en el mítico barrio de Palermo Viejo, en una gran
casa situada en una vereda muy especial: la de Jorge Luis Borges al 2100,
la misma que vio transcurrir hace un siglo, la infancia de... Borges.
Conozca en este artículo las tristes implicancias poéticas que pueden
derivarse de una decisión burocrática desafortunada. Pero, sobre todo,
disfrute de la elegante prosa y el humor exquisito de nuestro colaborador
de lujo.
La
manzana pareja que no persiste en mi barrio
Por
Fernando Sorrentino (Buenos Aires, octubre 2001)
Poesía
y política
Entre
1901 y 1914, es decir, entre sus dos y sus quince años de edad, Borges
vivió en una antigua casa del barrio de Palermo, en Buenos Aires, ubicada
a sólo tres cuadras de la plaza Italia, del Jardín Zoológico, del Jardín
Botánico y de las instalaciones de la Sociedad Rural.
La
casa llevaba el número 2135 de la calle Serrano. Actualmente, tal número
no existe: al 2129 sigue el 2137.
El 24 de agosto de 1996 -fecha en la que el poeta habría cumplido noventa
y siete años- el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió rendir
homenaje a Borges rebautizando con su nombre el tramo de la calle Serrano
que corre entre Santa Fe y Honduras, y que, desde luego, incluye la cuadra
donde estuvo su casa.
Con ironía que aplaudo, Alejandro Rubio[1] comenta que el entonces jefe
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
dijo
algo así como que esperaba que cada viandante que fatigara las veredas
de la ex Serrano sintiera los efluvios espirituales provenientes de
la nueva denominación como un impulso arrebatador hacia el mayor conocimiento
de las letras, las artes y las ciencias, esbozando de ese modo una estremecedora
concepción de la política educativo-cultural del municipio como otra
rama de la literatura fantástica.
Ignoro
si realmente el funcionario expresó tales ideas y en tal estilo, pero,
como el pasaje de Rubio está favorecido por la gracia literaria, acabo
de reproducirlo con placer no exento de algún sadismo.
Lógica
y burocracia
Pero,
por otra parte, no puedo menos que oponerme -por razones afectivas y poéticas-
a que la calle Serrano se llame ahora Jorge Luis Borges.
En primer lugar, y por principio racional, modificar el nombre de cualquier
ente constituye un obstáculo y un fomento de la inoperancia y de la pérdida
de tiempo (valores, lo comprendo, muy caros a los burócratas de la especie
que fueren). También entiendo que puede latir, en el ánimo del bautista
en cuestión, cierto orgullo de creador; acaso piense: "Gracias a mi incoercible
denuedo, la calle Chañar se llama ahora Félix O. Fouiller".[2]
En segundo lugar, en el caso que nos ocupa, el cambio de nombre contraría
la propia voluntad de la persona a la que se pretende honrar (citado por
Martín Zubieta[3], las bastardillas son mías):
Yo
preferiría que una vez muerto nadie se acordara de mí, sería horrible
pensar que algún día habrá una calle que se llame Jorge Luis Borges,
yo no quiero una calle, yo quiero dejar de haber sido Borges, quiero
que Borges sea olvidado…
Para
Borges sería horrible pensar en un calle llamada Jorge Luis Borges,
opinión que estuvo lejos de ser compartida por las autoridades comunales
porteñas.
Política
y poesía
Pero, además, el poemario Luna de enfrente (1925) incluyó "A la
calle Serrano". Y, si bien Borges eliminó esta poesía de ediciones ulteriores,
no puede negarse que ella está dedicada a la calle Serrano y no a la calle
Jorge Luis Borges.
El estropicio es todavía mayor si recordamos los dos hermosos alejandrinos
de la "Fundación mítica de Buenos Aires" (Cuaderno San Martín,
1929):
La
manzana pareja que persiste en mi barrio:
Guatemala,
Serrano, Paraguay, Gurruchaga.
Vemos
que, por una decisión administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el aserto del poeta se ha vuelto erróneo: la manzana ya no persiste,
puesto que uno de sus lados ahora no se llama Serrano sino Jorge Luis
Borges.
O sea que Borges inmortalizó en 1929 una manzana querida de su barrio
(exactamente la manzana donde se hallaba la casa en la que él vivió hasta
los quince años de edad, la casa en que se desarrollaron su niñez y su
pubertad), para que, en 1996, personas no excesivamente avezadas a las
sutilezas de la poesía convirtieran el verso en una evocación inexistente.
Una
calumnia
Así y todo, creo que es posiblemente falsa la noticia de que los asesores
culturales del gobierno sugirieron modificar el verso de Borges para adecuar
la poesía a "la nueva realidad que vive el país".
Según ese rumor, el pasaje borgeano -ahora restaurado- debería quedar
así:
La
manzana pareja que persiste en mi barrio:
Guatemala,
Jorge Luis Borges, Paraguay, Gurruchaga.
Si
damos fe a la leyenda, uno de esos varones prudentes dejó oír su opinión:
"No sé por qué, pero ahora me suena mal el espiche del chabón, me suena".
Esta agudeza habría abortado el proceso de convertir en hexadecasílabo
municipal el primitivo tetradecasílabo borgeano.
Notas
al pie de página
[1]. En Internet: http://www.poesia.com.
[2]. En rigor, podría ejemplificar con centenares de calles porteñas que,
al ser rebautizadas, perdieron la memoria de su origen. Hablo de la calle
Chañar por el hecho casual de que queda en la esquina de mi casa. Pensemos
que Chañar evoca un montecito de chañares, es decir, ciertos árboles de
fruto comestible que, sin duda, se encontraban, tiempo ha, a cincuenta
metros de donde vivo; es agradable imaginar la proximidad de esos árboles.
En cambio, ¿quién fue Félix O. Fouiller?: trabajó como secretario del
intendente José Luis Cantilo (1919-1921 y 1928-1930); no parece haber
sido una persona demasiado meritoria; sin embargo, ese cargo administrativo
y remunerado desmontó para siempre el chañar de la esquina.
[3]. En Internet: http://www.leedor.com.
Palabras
que caen del silencio
Hace unos
meses me prestaron un libro de poesías de un autor del que ni siquiera
había oído hablar. Lo cierto es que cuanto más me adentraba en su lectura,
más ganas tenía de compartir este secreto con ustedes. A continuación
se enterarán de quién les estoy hablando, y de cómo escribía este hombre,
dueño de una obra que ha permanecido prácticamente oculta durante años,
una obra tan prolífica como bella.
No muchos
saben quién fue César Mermet. Y muchos menos son los que lo conocieron.
Y aún son menos los que conociéndolo, supieron que escribía. Borges, por
ejemplo: "He conversado algunas veces con él; no me dijo que era poeta.
Sé que era un curioso lector; su memoria estaba poblada de versos".
Este silencio
también incluyó a su labor como escritor: Mermet falleció el 13 de junio
de 1978, dejando inédita casi la totalidad de su kilométrica obra. Lo
poco que publicó apareció en algunas revistas y en una antología.
Fue al año
de su muerte que editaron La lluvia y otros poemas (Rodolfo Alonso,
1979). Este libro (con prólogo y selección de un amigo suyo, Félix della
Paolera) reunía "creaciones pertenecientes a su período más representativo,
aquel en que su modo de expresarse ya está inequívocamente definido y
ha tomado posesión de los recursos formales idóneos que identifican su
estilo"*.
Oh cómo cantan
en secreto solidario
el
manso mundo de la planta.
Se convocan las ciegas. Deliberan.
Verde cauto.
Entona el árbol su densa partitura.
Atlante de la voz,
el orbe del nublado descansa en su nobleza,
y aún contiene cantando
distancias de congoja,
declives inminentes.
Oh cómo surge ileso del silencio.
Sostén cantable, solo de fronda,
invoca, modula en torno rondas
suspensas o dormidas,
y coros sordos cóncavos como la hora.
Ámbito en asamblea.
Recinto agazapado reptando en retroceso
y reverencia obscura.
Oh presencias crecientes?
Tiembla el árbol.
Apenas una duda de hojas.
Y caen al círculo quieto los silvanos,
los sátiros del viento,
turbios, persiguiendo sus rabos.
Asombran la liturgia,
aceleran la tarde en vértigos concéntricos,
ahíncan locamente las tensiones sufrientes.
Y la víspera estalla.
El trueno se derrumba.
Triunfa el tiempo.
La identidad, fluyendo, desemboca.
Respira al fin la tarde sofocada,
enloquece bandadas,
libera el alarido.
Así comienza
"La lluvia", un extenso poema que en 1951 había obtenido, del Gobierno
de la Provincia de Mendoza, el Primer Premio de Poesía. Della Paolera
nos cuenta: "El premio incluía también la entrega de una suma de dinero
al autor para editar el libro, él prefirió invertirla en un viaje a Chile."*
César Mermet
nació el 11 de octubre de 1923 en Santa Fe. Allí pasó su juventud. Aquellos
pagos, sus estudios de adolescente en la Escuela de Artes Plásticas de
esa ciudad, y el claro sentido musical con que trabaja no sólo las palabras
sino también las imágenes, son algunos de los elementos que ayudaron a
definir su estilo poético. Y aunque también vivió en Mendoza ("amaba esa
provincia") y en Buenos Aires, "son muy contadas las ocasiones en que
su poesía aparece desligada de las inconfundibles entrañas litorales."*
Garcilaso,
Quevedo, Antonio Machado y Jorge Guillén se hallaban entre sus autores
españoles preferidos. Fuera de estos aparecían, entre otros, Ezra Pound,
Dylan Thomas, Rimbaud, Rilke y Saint John Perse.
En la actualidad,
algunos escritores (entre los que se encuentra Pedro Mairal) están trabajando
en la selección de los textos que integrarán la obra completa de Mermet.
Cuando ésta sea publicada vamos a comunicarlo.
Por lo pronto,
los dejo con los últimos versos de "La lluvia".
De una lluvia
que llega del silencio.
Mano pequeña
de la transparencia
crédula como los ancianos que amaron,
sabia como los niños que conocen la muerte.
Palpa sin intención, ni tacto,
ni celestemente
el rostro de las formas,
buscando en lo divino lo terrestre,
leyendo por amor, letra por letra.
La presencia entregada del agua
tan semejante a estar ausente,
nombra y renombra y canta
un sustantivo brillo sobre los nombres,
y la edad recomienza sobre el mundo
fundada en la certeza
de un pueblo que despierta
ordenado por los cielos.
Así cesen los cantos
como cesan las aguas.
Dejando el mundo entero,
y los nombres recientes.
Aunque el cantor mire los cielos
ya cortados por vínculos de altura,
y llore y diga su condición caída
de milagro en la calle,
su fatigada índole llana
de cierto charco y falso cielo,
contemplará también el árbol
de sílabas cubierto
musitando sus luces,
ya ensanchando su calma,
otra vez respirando propósitos del agua.
Y alcanzará su cifra,
su gota de sentencia:
Árbol:
Sostén cantable,
solo de fronda, sola,
el orbe de los cantos
descansa en su nobleza,
atlante de la voz,
capitel de visiones,
columna que levanta el tiempo al cielo.
* Las citas
entrecomilladas pertenecen al prólogo que Félix della Paolera escribió
para el libro La lluvia y otros poemas.
Poetas
en guerra
Por
Emmanuel Taub
"¡Ay!
¡Existen tantas cosas entre el cielo y la tierra
que sólo los poetas han soñado!
Y sobre todo, por encima del cielo;
Porque todos los dioses
son símbolos y artificios de poeta"
Friedrich
Nietzche
("Así hablaba Zaratustra").
Pocas mentes
hubieran imaginado los cambios producidos entre 1914 y 1918. La Primera
Guerra Mundial azotaba el viejo continente y miles de vidas defendían,
con las nuevas armas, el nacionalismo más ferviente. Alemania y el imperio
Austro-Húngaro, Francia, Gran Bretaña, Rusia, los Estados Unidos y Japón.
Otra masacre volaba como un fantasma por encima del mundo.
Los
hombres deshumanizados, la razón hecha carne y el honor hecho patria.
Y entre las trincheras y las praderas los cuerpos se amontonaban como
lluvia.
Entre
tanto, en medio de aquellos hombres-armas, almas de poesía rondaban entre
las estruendos, creando y amando lo imposible. Describiendo y contemplando,
con la palabra y la sangre. Una mujer, un ave, un cielo azul: millones
de sueños y fantasías. Eran palabras, poemas, era la abstracción que lo
más mundano permitía filtrar.
Wilhem Albert
Wladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky (Guillaume Apollinaire)
nació en Roma, el 26 de agosto de 1880. Hijo de un matrimonio inestable
de madre polaca y padre italiano, que finalmente fue disuelto cinco años
después de su nacimiento, comenzó una vida nómada junto a su madre por
la Costa Azul.
En 1899 su pasión por la literatura era evidente. Por orden de su madre
se instalaron, junto a su hermano Albert, en una pensión en un pueblo
belga en donde el poeta vivió un periodo estimulante en contacto con la
naturaleza. Inesperadamente, su madre les ordenó que dejaran la pensión
y se reunieran con ella en París.
En París, Apollinaire realizó diversos oficios, hasta que se instaló en
Renania en casa de una vizcondesa como profesor de francés de su hija.
Fue en ese año, 1901, cuando aparecen sus primeros poemas, publicados
en La Grande France. Desde entonces el poeta comenzó a publicar en La
Revue Blanche, comienza a realizar frecuentes viajes por Europa y terminó
enamorándose de una joven inglesa llamada Annie Playden.
Regresó a París a vivir junto a su madre y su hermano. Su actividad literaria
se acrecentó: publicaciones en La Plume, editó el primer número de Les
Festin d´Ésope, una pequeña revista poética, y en 1904 publicó L´Enchanteur
pourrissant en su revista. También comenzó a realizar colaboraciones periodísticas
y publicaciones económicas. Su vida se vio marcada, lentamente, por el
plano económico y la búsqueda de su identidad.
Para asegurarse la subsistencia continuó redactando y editando obras eróticas,
textos libertinos y satíricos.
Continuó
publicando en revistas y comenzó a ser reconocido en tertulias literarias.
Entabló una amistad con Pablo Picasso, lo cual influyó mucho en su obra
literaria. Dicha influencia se manifiesta en las referencias pictóricas
que aparecen en sus textos.
En 1911 un malentendido con la justicia francesa le cambió el rumbo a
su vida. Apollinaire es acusado de un robo de estatuillas de arte. Fue
usado como chivo expiatorio: su condición de extranjero, marginal, "pornógrafo",
poeta e hijo ilegítimo lo transformaban en un sospechoso ideal. Finalmente
todo se resolvió; sin embargo, tanto esta experiencia como su miedo de
ser expulsado de Francia marcaron su obra y su comportamiento de ahí en
adelante.
En la primavera de 1913 publicó Méditations esthétiques. Les
Peintres cubistes, en donde volcó su devoción por la pintura y sus
teorías sobre ella. Ya para finales de abril del mismo año publicó Alcools,
la recopilación de los poemas escritos entre 1898 y 1913. Multiplicó sus
actividades: el periodismo, las revistas literarias, su defensa de nuevas
tendencias pictóricas, así como una grabación de sus poemas y la publicación
de varios ideogramas líricos.
En diciembre
de 1913, Guillaume Apollinaire, necesitado de salir de una situación que
le resultaba frustrante desde todos los puntos de vista, incluido el económico,
se alistó en el ejército para pelear en la guerra. Es destinado al Regimiento
de Artillería n° 38, en Nimes, donde hace un curso de artillero.
El casi idílico intercambio de cartas con una muchacha francesa constituyó
una de sus escasas distracciones en el frente. El tiempo en soledad y
sin mujeres, el tiempo de reflexión de la guerra le permitieron desarrollar
sus procesos imaginativos. La vida militar no le desagradaba. Su condición
de artillero le permitía estar alejado de las primeras líneas y, de a
poco, también se fue alejando del contacto con la naturaleza. Gracias
a ello logró elaborar esa visión espectacular del conflicto que fue totalmente
acorde con su surrealismo.
Guerra.
RAMIFICACIÓN
central de combate
Contacto de oídas
Disparamos en dirección a "los ruidos que escuchamos"
Los jóvenes de la quinta de 1915
Y esas alambradas electrizadas
Pues bien no lloréis los horrores de la guerra
Antes de ella sólo poseíamos la superficie
De tierra y de los mares
Tras ella nuestros serán los abismos
El subsuelo y el espacio aviático
Dueños del timón
Después después
Nos cobraremos todos los placeres
De los vencedores que se solazan
Mujeres Juegos Fábricas Comercio
Industria Agricultura Metal
Fuego Cristal Velocidad
Voz Mirada Tacto además
Y juntos en el tacto llegado de lejos
De más lejos aún
Del más-allá de la tierra.
G.A.
Fue ascendido
en el cuerpo de artillería. En busca de nuevos ascensos pidió el traslado
a infantería, que le fue concedido, otorgándole el grado de subteniente.
Pero pronto se arrepintió de este cambio: comenzó la vida con la permanente
relación con la muerte, la suciedad, la miseria y el frío. A pesar de
esto, su producción continuó siendo de muy alto nivel.
En 1915 Apollinaire fue herido en una trinchera de Bois des Buttes, por
una esquirla de obús que atravesó su casco y le hirió en la sien derecha.
Lo operaron de urgencia, le extrajeron fragmentos de la región temporal.
Lo trasladaron finalmente a Paris, en donde pidió ser atendido por un
amigo suyo en el Hospital Italiano. Pero su evolución fue desfavorable:
a causa de las condiciones de urgencia con las que había sido operado,
sufre una parálisis parcial del costado izquierdo. Se lo trasladó nuevamente,
y luego de una trepanación satisfactoria pudo retomar su vida normal.
Pronto apareció Le Poete assassiné, recopilación de la mayor parte
de su prosa.
Ese fue el fin de la guerra en la carne del poeta, quien continuó con
la vida literaria. Se volvió un escritor de renombre, y sus charlas y
publicaciones fueron leídas en toda Francia.
En enero de 1918 sufrió una congestión pulmonar y fue nuevamente hospitalizado.
Sin embargo, el poeta multiplicó sus actividades: periodísticas, para
asegurar su subsistencia, proyectos literarios y un trabajo que nunca
llevaría a cabo con su amigo Picasso. En enero publicó Les Mamelles
de Tirésias y en abril de ese año apareció Caligramas.
Luego de vacacionar en Bretaña cae enfermo de gripe española. Aún débil
por su anterior enfermedad, muere el 9 de noviembre de 1918. Su entierro,
paradójicamente, fue el día 13, cuando la noticia del armisticio recorría
las calles.
La muerte de Apollinaire fue una herida literaria en las venas de la humanidad.
El
futuro.
LEVANTEMOS
la paja
Miremos la nieve
Escribamos cartas
Esperemos órdenes
Fumemos en
pipa
Pensando en el amor
Ahí están las gaviotas
Miremos la rosa
La fuente
no se ha agostado
Tampoco el oro de la paja se ha empañado
Miremos la abeja
Y no pensemos en el futuro
Miremos nuestras
manos
Que son la nieve
La rosa y la abeja
Y también el futuro.
Guillaume
Apollinaire.
No hay mentira
más hermosa que la literatura,
y no hay mentiroso más digno…
que el poeta.
Emmanuel
Taub.
|
|
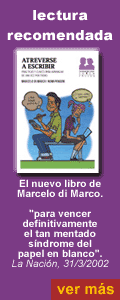

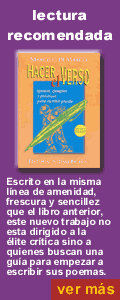
|



