|

Por
Nomi Pendzik
comoescriben@elaleph.com
"La ficción es necesaria, es algo inherente a la condición
humana; no se puede vivir exclusivamente de y en la realidad."
Entrevista
a Daniel De Leo
 Sobriedad,
lucidez y poética contundencia caracterizan el estilo de este joven
narrador argentino que ha recibido cantidad de premios por la altísima
calidad de sus cuentos. Sobriedad,
lucidez y poética contundencia caracterizan el estilo de este joven
narrador argentino que ha recibido cantidad de premios por la altísima
calidad de sus cuentos.
Nomi
Pendzik: Una vez contaste que "Mensaje
maldito" fue el primer cuento que escribiste dentro del Taller
de Corte & Corrección. ¿Hubo otros acercamientos a la
escritura, previamente a esa experiencia?
Daniel De Leo: Sí, hubo otros acercamientos, otros textos
que por suerte se perdieron en el ciberespacio. Todo lo que se me ocurría
lo mandaba vía internet a foros virtuales de literatura, donde
otros también enviaban lo suyo. Algunos comentaban lo que yo lanzaba
ahí, como una botella al mar, y me sugerían cambios, me
hacían observaciones. Entonces, empecé a darme cuenta de
que la cosa no era soplar y hacer botellas, de que tenía que trabajar
en los textos "un poco" más. Yo cometí la imprudencia
de empezar a escribir pocos meses después de haber empezado a leer
por el placer de leer.
NP:
¿Cómo fue eso de descubrir la vocación literaria
"gracias a Borges", según contás en tu noticia
biográfica?
DDL: Antes de mis 22 años, la literatura no existía
para mí, no me interesaba. Literatura, agronomía, artes
marciales. ¿A quién le interesan esas cosas? Hasta que un
día, en la facultad, nos dieron para leer -no me acuerdo con qué
fin- "Ajedrez", de Borges. Me quedé deslumbrado con ese
poema donde nos cuentan que se libra una batalla en el tablero pero que,
en un nivel superior, también se está librando otra, donde
la pieza es el jugador, prisionero de las noches y los días. Y
ahí no termina la cosa, porque Borges la extiende hasta lo infinito:
Dios mueve al jugador, dice, pero "¿qué dios detrás
de Dios la trama empieza/ de polvo y tiempo y sueño y agonía?"
Y bueno, una vez que entré en uno de sus juegos, en uno de sus
laberintos, nunca más pude salir.
NP:
Desde ese primer relato que escribiste, venís ganando premios
sin parar. ¿Qué significa vivir tan intensamente la literatura
para una persona como vos, que proviene de las ciencias exactas?
DDL: Nunca vi en mí una contradicción. No creo que
arte y ciencia sean polos opuestos sino complementos. La ficción
es necesaria, es algo inherente a la condición humana; no se puede
vivir exclusivamente de y en la realidad. Por eso hay escritores que son
también ingenieros o mecánicos o matemáticos o cardiólogos.
La literatura no es la responsable de que yo haya abandonado Sistemas.
De hecho, el trabajo que tengo nada tiene que ver con la literatura, y
son muchas horas diarias en las que no puedo sentarme a leer o a escribir.
Sin embargo, uno siempre encuentra la manera de dedicarle tiempo a lo
que le apasiona. En mi caso, amaso las ideas mentalmente, durante días.
Una vez que doy con una idea literaria -aunque la verdad es que la idea
viene a mí-, empiezo a acariciarla, a desarrollarla en mi cabeza,
y pueden transcurrir semanas sin que la pase al papel. Me encantaría
tener todo el tiempo del mundo para escribir o leer, pero eso es una utopía.
Además, no creo que sea lo mejor. Un escritor necesita de lo cotidiano,
de lo eventual, de los problemas y placeres de cada día para conseguir
estímulos que le permitan fantasear y crear.
NP:
Cuando hablás de los autores que te deslumbran mencionás
a Poe, Kafka, Rulfo, Dostoievski. Son escritores muy disímiles.
¿Les encontrás un común denominador, o te interesa
algo diferente en cada uno?
DDL: El único común denominador que les encuentro
es que todos ellos construyeron monumentos con palabras. Sí, son
muy disímiles, y leer a cada uno es entrar en un universo particular.
Poe fue un precursor de la literatura policial y de la terrorífica.
Si uno quiere ser cuentista, tiene que leer a Poe. A veces se lo acusa
de ser demasiado truculento, pero eso es parte de su esencia, de su estilo.
Lo que más me impresiona de Kafka son sus mundos asfixiantes, llenos
de obstáculos y situaciones absurdas. Muchos de sus personajes
mueren estúpidamente: se matan o -lo que es peor- se dejan morir.
Los cuentos de Kafka son como pequeños dardos que van directo al
inconsciente. Sacuden de entrada, nada de situación inicial; mejor
dicho, el conflicto es la situación inicial. También en
sus novelas usa el mismo recurso. Y el absurdo, una constante en la obra
de Kafka, es un tema que me atrae.
Rulfo me seduce por la sobriedad de su prosa y la crudeza de sus historias.
En su obra el paisaje es un personaje más. Y ese manejo de voces
que van y vienen como arrastradas por el viento es genial. Llega el turno
de Dostoievski, otro genio, a pesar de que su prosa no es muy cuidada,
¿no? Sus novelas son la antítesis de lo que se enseña
en el taller; a veces alarga demasiado las cosas, se va por las ramas…
pero cada novela suya, vista como un todo, es una obra de arte. Cuando
leo a Dostoievski tengo la sensación de que al tipo no se le escapa
detalle, se las ingenia para decir todo de todos. Tiene esa capacidad
de envolver al lector en sus remolinos de conflictos y de tormentos. Aparecen
ideas y personajes como sacados de una galera, y el escenario es siempre
un poco borroso. Sus personajes, como los de Shakespeare, se muestran
humanos: ríen, lloran, vacilan, odian, matan. En cambio en Borges
-mirá qué cosa, qué distintos pueden ser los genios-
nunca vamos a encontrar a un personaje exponiendo sus conflictos y sus
dudas. En Borges los personajes son más simbólicos.
NP:
Es evidente que la idea de "Como
un pozo" partió de una pesadilla colectiva que vivimos
los argentinos. Podemos rastrear su génesis en la historia reciente,
común a todos. ¿De dónde salen otros cuentos no menos
tremendos como, por ejemplo, "El reloj
de arena"?
DDL: Una vez leí un artículo sobre los relojes de
arena, y de pronto "vi" un reloj en el que la arena nunca dejaba
de caer. Me vino esa idea como algo natural. Entonces, pensé: "La
idea es buena, ahora vamos a ver si soy capaz de sacarle el jugo".
Y me hice las siguientes preguntas: ¿Cuánta arena contiene
este reloj? ¿Qué pasaría si lo rompo? Supe enseguida
la respuesta: este reloj es un objeto diabólico y laberíntico,
como el tiempo mismo, y... bueno, vos ya sabés cómo termina
la cosa. En el caso de este cuento, sabía cómo empezarlo
y cómo lo iba terminar. Pero no lo escribí de inmediato,
porque necesitaba tener a mano un reloj de arena, estudiarlo, jugar con
él. Nunca me puse en campaña para conseguir el reloj, pero
encontré algo mejor: un amigo me prestó un volumen de ensayo
llamado El libro del reloj de arena, del filósofo alemán
Ernst Jünger. Lo leí en una semana, y recién después
empecé a esbozar mi historia.
En el caso de "Como un pozo", yo buscaba el contraste de algo
terrible narrado desde la ingenuidad de un chico que no llega a comprender
muy bien lo que pasa a su alrededor, esos desbordes que muestran el oportunismo,
el hambre y el instinto del hombre. La literatura está hecha, entre
otras cosas, de contrastes; no siempre tan definidos como blanco-negro,
frío-calor, a veces son contrastes de matices, de voces, de ideas.
Yo no sabía cómo iba a terminar la cosa, me limitaba a describir,
a meter voces y fragmentos de noticias trágicas, hasta que al final
el personaje, ese chico que había estado todo el tiempo sentado
a la mesa, contando, se levanta y empieza a caminar hacia el cuarto de
la abuela. Y, como siempre me pasa cuando empiezo a escribir y no sé
para dónde me va a llevar la historia, al final el círculo
se fue cerrando dócilmente: al tener juntos al chico y a la abuela,
empecé a atar los cabos sueltos, a unir algunos elementos que había
dejado en el camino.
NP:
En tu noticia bibliográfica contás que corregís
mucho. ¿Cuál es tu procedimiento para la corrección?
¿Por dónde empezás?
DDL: Una vez que me viene a la cabeza una idea literaria, estimulado
por una imagen, un poema, una canción, una película, lo
que fuere, empiezo a rumiarla mentalmente. Voy despacio, buscando el principio
de la historia, el tono más adecuado. Las primeras líneas
condicionan el resto del cuento; si uno empieza con un estilo solemne,
va a tener que sostener esa solemnidad hasta el final. En algún
momento -un día, una semana o un mes más tarde-, copio la
idea en un cuaderno que llevo siempre conmigo. Esa idea puede consistir
en un diálogo, una escena, un posible comienzo; nunca se trata
del cuento completo, a menos que estemos hablando de un relato muy breve.
Después paso en limpio esas páginas, en el mismo cuaderno,
aplicando modificaciones. O sea que empiezo a corregir de entrada. Dejo
reposar el texto unos días, -pongamos por caso quince días-,
y transcurrido ese tiempo vuelvo a leer lo que escribí. Si me convence,
si me sigue gustando, empiezo a pasarlo a la compu. Y ahí también,
al trasladar, corrijo. Estudio lo que tengo en pantalla -por lo general
es el comienzo de un cuento-, hago cambios y después agrego nuevos
párrafos. Vuelvo al principio: releo, paso otra vez el rastrillo
de las modificaciones y escribo algunas líneas más. Si durante
la relectura de la primera parte no se me ocurre ya nada para cambiar,
no me detengo y, al llegar al punto en el que había quedado, agrego
otro poco. Así, el comienzo del relato resulta ser lo más
trabajado. Pero en los finales también me demoro bastante corrigiendo
y pensando. Después de escribir y corregir una o dos páginas
del cuento, abandono por unos días. Pero sigo rumiando la cosa,
y todo detalle que se me ocurre lo vuelco primero en el cuaderno y después,
cuando retomo el cuento, en la compu. Además, trato de leer libros
que tengan que ver con lo que estoy creando. Sin apuro, para qué.
No se me ocurren cuentos todos los días, ni siquiera todos los
meses. Escribo un promedio de seis cuentos por año. A veces más,
a veces menos. Así que me tomo por lo menos dos meses para escribir
mi historia.
NP:
Por ahora, es obvio que tu relación con el cuento es más
que fructífera. ¿Te ves escribiendo una novela? ¿Cómo
te relacionás con los otros géneros literarios?
DDL: No, no me veo escribiendo una novela, y nunca me pasó
por la cabeza la idea de escribir una. Es algo tan difícil, debería
vivir meses o años pensando y trabajando en la novela, debería
sacrificar horas de sueño, y eso no me gusta nada. "La
ciudad y las sombras" es un cuento que me llevó seis meses
de trabajo, y tiene sólo cinco páginas. Escribir y corregir
ese cuento me costó muchísimo, me dejó agotado. Imaginate
en el caso de una novela…
Pero que sea cuentista no significa que lea únicamente cuentos.
De hecho, ayer terminé de leer El limonero real, una novela
de Saer que es un monumento a la meticulosidad y a lo irrelevante, y ahora
estoy enfrascado en la lectura de una interesantísima: El ejército
de ceniza, de José Pablo Feinmann. También leo poesía.
Hace unos meses descubrí la obra de Hugo Mujica, y como sus libros
son muy caros y difíciles de conseguir, "bajé"
de internet todo lo que pude encontrar sobre este sacerdote y poeta, que
tiene algunos poemas transparentes y otros muy crípticos. Me gusta
también la poesía de Salvatore Quasímodo, algunas
cosas de Eugenio Montale, los surrealistas. Muchas veces traté
de escribir poesía, pero después de garabatear dos o tres
versos me di cuenta de que, de manera inconsciente, involuntaria, iba
tejiendo una trama. Tengo un par de cuentos que nacieron siendo esbozos
poéticos. El teatro no lo descarto, el absurdo es un género
que yo podría trabajar por esa vía. Si alguna vez llegase
a concebir un diálogo interesante y ridículo entre dos o
más personajes interesantes y ridículos, entonces haría
de ese diálogo una obra de teatro.
NP:
Muchos lectores, entre los que me cuento, te agradecerían que
publicaras muy pronto tu primer libro de relatos. ¿Pensás
que algún día podremos tenerlo en las manos?
DDL: Sí, algún día. El anhelo de todo escritor
es publicar, ver cristalizado su sueño en la forma de un libro.
¿Por qué no publico, entonces? Bueno, quizá porque
sé que puedo hacerlo en cualquier momento. Aunque creo que la razón
de más peso es que siempre tengo la sensación de que mi
próximo cuento justificará la publicación de un libro.
Claro que después de escribir ese cuento empiezo a dudar, y entonces
vuelco mis esperanzas en un futuro cuento.
Mensaje Maldito
Un
asesino anda suelto. Mañana volverá a matar. El crimen ha
sido planeado con sutileza y parecerá un fatal accidente.
La víctima leerá esta carta. Su lectura es necesaria para
que el crimen se lleve a cabo. Nadie sospechará de esta advertencia
que parece no tener sentido. Después de leer estas líneas,
tú, la víctima, no creerás que van dirigidas a ti.
Pensarás que se trata de una mala pieza de literatura. Tal vez
reirás. Pero mañana habrás muerto.
Nada me cuesta revelar que yo seré tu asesino.
Hace unos dos mil años mataron a todos los niños para eliminar
a uno. Aquella vez, los planes de los efímeros gobernantes de la
tierra fallaron. Treinta y tres años después daban muerte
al Redentor. Yo, ahora, envío a muchas personas este mensaje, reducido
a mero disparate, para que lo lea especialmente uno. No fallaré:
puedo ver más allá de lo que ven los ojos mortales. Habito
lejos de la tierra y mi vida no se mide por años ni por siglos,
pues abarca el Tiempo.
Tu muerte es necesaria, no para evitar otro Salvador -que ya no lo habrá-,
sino por motivos oscuros, vedados al entendimiento de los hombres. Sé
de las huellas que podrías dejar en la tierra, sé que no
serás un gobernante, que no tendrás poder ni fama ni fortuna,
pero el hecho de que lleves una vida sencilla no te hace menos pernicioso
que los otros, aquellos que se creen poderosos en sus ilusorios momentos
de eternidad. Olvidan que no hay nada que verdaderamente les pertenezca.
Ignoran que con apenas uno de mis designios puedo convertir sus vidas
en cenizas, tal como lo haré con la tuya mañana, a través
de la negligencia de un hombre que me servirá de instrumento.
No te confundas: tu libre albedrío no es ilusorio, es una realidad.
Pero basta con que alguien me haga inquietar, acaso con un simple acto,
para que yo intervenga en su vida y en la de muchos otros.
La muerte de un hombre puede deberse a innumerables causas, y entre ellas,
quizá esté yo con mis planes.
Con estas escasas revelaciones tal vez logres vislumbrar los hilos de
la oscura telaraña cósmica, como creen poder vislumbrarlos
aquellos moribundos que, segundos antes de dejar la vida, se ven desbordados
por la lucidez. Pero no intento hacerte comprender cómo funciona
el universo, sólo escribo lo necesario para que mañana todo
se cumpla a la perfección. Además, es una historia muy larga
y nos tendríamos que remontar a los orígenes de la creación.
Entonces, sólo éramos yo y el otro, aquél que no
quiero nombrar. Hace tanto que somos enemigos que ahora nos repartimos
las vidas de los hombres como si fueran naipes de un juego infinito.
Daniel De Leo
Como un pozo
Una o dos
veces al día, abuela sale de lo hondo de su pieza y, arrimada al
hueco de la puerta, se pone a decir cosas raras. Siempre se asoma. Se
asoma y espera. Como una estatua, espera el mejor momento para hablar.
Entonces yo me le acerco y la escucho. Pero no me habla a mí ni
a nadie, apenitas se planta ahí a soltar mensajes difíciles.
Después, se mete de nuevo adentro.
Me gusta escucharla, aunque a veces me da un poco de miedo. No un miedo
grande, como cuando estoy solo y siento ruidos en lo oscuro del jardín.
Más bien es un miedo divertido, porque sé que abuela nunca
va a lastimarme.
Desde hace un montón que la escucho hablar sola en el umbral. Antes
la espiaba desde la cocina, escondido atrás de la heladera. Podía
ver todo desde ahí. Me quedaba esperando y esperando. Y cuando
después abuela volvía a meterse adentro, yo salía
corriendo, muerto de risa, a contarle a mamá sus disparates. Después
ya no. O sea, ya no me daban ganas de reírme ni de esconderme.
Yo no sé, a veces se me hace que abuela sabe mucho, que sabe más
de lo que tendría que saber. Entonces se me ocurre que no debería
estar ahí, tan sola en esa pieza tan oscura, con sus libros viejos.
Pienso que tendría que volver a dar clases como antes, como cuando
enseñaba en los colegios. Pero también pienso que ya no
podría. Abuela está viejita.
Extraños
pero hermanos, vamos tambaleantes por el hilo del destino. Hay promesas
que huelen a podrido, y algo estalla en el borde de los sueños.
Lo he visto. En el temblor del agua lo he visto: he visto a la rata más
pesada escapar por la azotea de una Casa de Traiciones.
Papá
dice que es medio bruja. En cambio, tío Pochi no cree lo mismo
que papá: él directamente asegura que la abuela es de otro
planeta. Si no fuera porque es la dueña de la casa, papá
no soportaría que viviéramos todos juntos.
Hasta hace poco, papá hacía changas de albañilería.
Pero fue teniendo cada vez menos trabajo. Ahora casi ni sale de casa.
Dice que es inútil salir, que en la construcción está
todo quieto.
Papá y tío Pochi charlan sentados a la otra punta de la
mesa. Yo espero a que se me enfríe un poco el mate cocido que mamá
me sirvió en esta taza que tiene la manija rota. Mamá le
da de comer a las gallinas en el patio. Puedo verla desde acá,
veo cómo va soltando los granitos de maíz y cómo
las gallinas se pelean por atraparlos. Tres gallinas le quedan a mamá.
El año pasado llegó a tener diecisiete. Yo las conté.
También desde acá puedo ver el bulto de la abuela recostada
en lo oscuro de su pieza. La pieza no tiene puerta, sólo el hueco.
La puerta se rompió y nadie se molestó en arreglarla. En
su mesa de luz, la llamita parpadea. Cosa rara: tenemos electricidad,
pero abuela usa lámpara a querosén.
La jarra azul viaja hasta la cara de papá. Por fin se le ahogó
esa voz fuerte que él tiene. La jarra cruza hasta la boca de tío
Pochi, y ahora vuelve a aterrizar sobre la mesa. Tío Pochi le carga
combustible de la caja de cartón: Ma-no-jo de U-vas.
Seguro que el Manojo ése es mucho más rico que el mate cocido
que me preparó mamá. Ernesto se tomó la poca leche
que quedaba. Y por eso yo tengo que tragarme esta porquería. No
quise esperar a que Ernesto volviera con más leche del almacén.
Lo conozco: se queda por ahí paveando y aparece recién cuando
se acuerda de que yo estoy acá, esperándolo como un tonto.
Así que me la aguanto y pruebo un sorbito de esta cosa verde.
Papá y tío Pochi se miran sin hablar. Se les terminó
el combustible. Nunca los vi tan tristes. Antes era diferente. A la tardecita,
papá volvía de La Victoria, un lugar donde fabricaban pollos.
Aunque en realidad no los fabricaban, más bien los criaban desde
chiquito hasta que se ponían gordos y después los mataban
y los desplumaban. Él volvía cansado pero también
volvía contento, y yo también me ponía contento cuando
lo veía volver. Algunas veces traía un pollito escondido
en el bolso, y mamá lo juntaba con los otros en el patio.
Pero un día La Victoria cerró. No por vacaciones, cerró
para siempre. Y papá se quedó afuera. Mejor dicho, él
y los compañeros, que eran como cincuenta, se quedaron afuera.
Igual todos seguían yendo a La Victoria para protestar. Les debían
un montón de plata. Así de plata, les debían. Pero
no había nadie allá. Bueno, sí: adentro quedaban
los pollitos. Yo y abuela lo vimos todo por la tele. Vimos a papá
en la calle, alzando la pancarta que con Marisa le habíamos pintado.
Y vimos a ese montón de gente que quería que todo volviera
a ser como antes. Después, la tele se aburrió de la protesta
y empezó a enfocar a los pollitos. Los pollitos eran más
divertidos. Se movían como locos, como si las patitas les quemaran.
Yo noté que algo les pasaba. Y sí, algo les pasaba: se estaban
matando entre ellos. A picotazos se mataban. Yo le pregunté a la
abuela por qué. Me dijo que tenían hambre. Tenían
hambre y no había nadie que les diera de comer. Yo no quise mirar
más y me fui con Ricardo a jugar a la pelota.
Y a la noche, abuela se puso a hablar raro.
Se asomó y dijo que los pollitos se iban a agrandar y que saltarían
a la calle. Eso dijo, creo. Me dio mucho miedo, por eso me acuerdo. Y
esta vez no era un miedo divertido. Después me fui a acostar y
soñé que unos bichos gigantes como dinosaurios aplastaban
casas y coches y personas por toda la ciudad. Pero por suerte los bichos
no vinieron. Menos mal.
La
tragedia de aquellas criaturas desbordará en el escenario de la
patria. Voces que vienen de muy lejos me lo han dicho Y se enfrentarán
unos a otros. ¡Cuánta muerte cabe en un instante! Triste,
triste destino el de este pueblo.
Mamá
me lo dijo. Dijo que la abuela se equivocaba, que las cosas mejorarían
para todo el mundo. También me explicó que ya habíamos
tocado fondo y que ahora sólo nos quedaba subir.
-Se
viene la maroma, Pochi. Se viene.
-¿Te parece, hermano?
-Es que por algún lado tiene que reventar todo esto.
-Y sí, está todo podrido, todo mal. Pero pienso que se va
a arreglar, que poco a poco se va a arreglar.
-Mirá que la jabru de mi suegra anda diciendo que se viene la maroma,
eh.
-Vieja de mierda... ¿Nunca un pronóstico alentador?
-Sabés como es. Y si una bruja lo dice...
La
gente se amontonaba en las entradas de los súper y de las tiendas.
Empujaban hasta que conseguían entrar. Era un espectáculo:
desparramaban todo, se peleaban por la comida. Algunos escapaban cargados
como hormigas. Corrían y tropezaban y se les caía la carga.
También a don Carlos le saquearon el almacén, acá
a la vuelta. Hasta la balanza le llevaron. Los mismos vecinos fueron.
Por todos lados había lío. Y algunos hasta se defendían
con escopetas. Murieron muchos. Yo lo vi todo. Lo vi por la tele.
Al final resulta que el fondo del que hablaba mamá no era un fondo
sino un piso falso, algo así como un tapón. Y como ese tapón
se salió, ahora tenemos que seguir bajando. Hay que encontrar el
verdadero fondo y después sí vamos a subir. Al menos eso
es lo que ahora me explicó mamá.
Estoy
enferma, enferma de lucidez. Veo un amasijo de vísceras al borde
del camino. La sumisión de los animales desata la matanza. Veo
niños arrastrando carne. Son el centelleo de un país despedazado.
Yo
no entendía nada. El gitano de enfrente salió disparando
para el lado de la ruta. Tenía un machete en la mano. También
lo vi a don Tito, con su pila de años encima, pedaleando a todo
trapo sobre la bici. Iba para el mismo lado que el gitano. Yo salí
de casa y vi que la cuadra entera se movía, como si la hubieran
sacudido de una patada. En la vereda de enfrente estaba doña Dolores,
la chismosa número uno. Entonces, fui y le pregunté. Me
dijo que los hombres iban a buscar comida.
-¿Van a cazar?
-Sí, m´ hijito -dijo, y se rió como si hubiera dicho
algo gracioso-. A cazar vaquitas, van.
Sin entender ni medio, entré en casa y le pregunté a mamá
y después a Ernesto. Fui juntando pedacitos de noticias hasta armar
todo el rompecabezas.
A mí me impresionó lo que descubrí, y eso que todavía
no había visto a las vaquitas. Me las imaginé pataleando
a un costado de la ruta, gritando como deben de gritar las vacas lastimadas...
Hasta que no quise pensar más. Pero, cuando vi que papá
empujaba la vieja chevrolet, yo también me prendí y le ayudé
a empujar. La camioneta arrancó y yo me subí con don Carlos
y papá a la parte de atrás. Ernesto manejaba. Don Carlos
llevaba una soga. Y también le vi un cuchillo.
-¿Para qué es? -pregunté señalando la soga,
aunque yo quería preguntar por el cuchillo.
-Che, Arturo -le dijo don Carlos a papá-, Martincito quiere saber
para qué es la soga.
Papá y don Carlos se rieron. También doña Dolores
había reído, con su boca sin dientes. Yo me sentí
como separado de ellos, de los grandes. Me sentí lejos de sus maneras
de entenderse.
La villa 47 está pegada a la ruta. Para llegar teníamos
que pasar por ahí. Yo siempre distraído: había viajado
atrás, recostado; y, cuando llegamos, me levanté y casi
me caigo del susto. El camión-jaula estaba vacío y volcado
a un lado la ruta. Vi a las vacas, las que quedaban enteras. Lloraban
como yo me lo había imaginado. Y vi también los cuchillos
y los machetes. Los vi trabajando. La gente se mataba por la carne. Los
reconocí: muchos eran de la 47. También reconocí
a algunos compañeros del cole. Como habían llegado antes,
se dieron el lujo de elegir las vacas. En el suelo dejaban las cabezas
y las tripas. Lo demás lo cargaban en las bicis o al hombro y se
lo llevaban.
Desde la camioneta, yo miraba. Papá y don Carlos ataban la soga
al cuello de una vaca con manchitas marrones, recostada en el pasto. Me
bajé y empecé a caminar para allá, esquivando a la
gente. Papá parecía querer llevarse la vaca entera. Pero
él y don Carlos no eran los únicos. Otros hombres y chicos
la rodeaban también. Me acerqué y miré a la vaca.
La miré adentro de ese ojo grandote que tenía, grandote
y asustado. Entonces, me pareció como si la pobre vaquita me estuviera
rogando, no con la boca sino por el ojo. No sé cómo, pero
me di cuenta de que por ese ojo redondo me pedía que la salvase.
A mí me lo pedía, y nadie se daba cuenta. Me rogaba y me
rogaba, y el ojo cada vez más grande, como si creciera. Casi se
le salía de tanto miedo.
Papá tironeaba de la soga, pero la vaca apenas podía moverse.
Le sangraba una pata. En eso, un tipo saltó sobre ella y le encajó
un cuchillazo en el cogote. Después, le encajó otro y después
otro.
Y el ojo me seguía mirando. Redondo, grande, como desesperado.
Yo le susurré a la pobre, le dije que no podía salvarla,
que me perdonara. Como diez veces se lo dije.
-Ya está muerta, pibe -me explicó el hombre, y entonces
me callé.
La vaca era una montaña de sangre. Papá agarró una
de las patas y la arrastró hasta la camioneta. Ernesto también
había conseguido carne, de otra vaca.
-Hay que sobrevivir, Martincito-me dijo don Carlos. Pero yo no quería
oírlo.
Mientras volvíamos, me puse a pensar en toda esa gente y también
en nosotros. Era como si no hubiésemos comido carne en años.
Pensé también que, si hubiésemos ido a los campos
a pedir una vaquita para comer, aunque fuese una muy vieja, de carne dura,
nos la hubieran dado.
Viento,
sueño, abismo, dilema. Hace falta que sucedan todavía muchas
cosas para que tomemos conciencia. Perseguimos la imagen de una realidad
que nunca se deja capturar. Lo que agarramos son cenizas, reflejos.
Papá
y tío Pochi se levantan. Dicen que van a comprar. A comprar combustible.
El mate cocido está frío y ya no lo quiero. Ernesto vuelve
del almacén. Mamá entra en la cocina. Y Ernesto, al verla,
se agarra la cabeza. Se olvidó de comprar la leche, ¡qué
pavote!
Ahora me levanto y camino hacia la pieza de la abuela. Espío. Falta
poco para que se apague la llamita en la mesa de luz. Abuela me ve y con
la mano dice que me acerque. No quiero entrar, porque está recostada.
Ella insiste. Entonces entro y me le planto al lado.
-El otro día, ¿qué viste en la ruta, Martincito?
-Vi a las vacas... se las llevaban en pedazos.
-Qué más
-Eso nomás.
-El ojo...
-Ah, sí, la vaca de manchas marrones tenía miedo. No sé
cómo, pero ella sabía que la iban a matar. Yo lo noté.
Lo noté por su ojo.
-Qué te dijo, Martincito.
-¿Quién, abuela?
-La vaca.
-Pero si las vacas no hablan.
-No hablan. Pero aquella te reveló algo, y le entendiste.
-Bueno, sí. Me pareció que me rogaba... La vaca tenía
miedo, abuela, y quería que la ayudase.
-Tenía miedo, y vos también.
-Sí, un poco...
-Mucho, Martincito, mucho. Porque lo que viste en el ojo de la vaca era
un reflejo. El reflejo de tu miedo. Viste actuar al hombre primitivo,
lo viste moverse por instinto. Y tuviste miedo. ¿No es así?
-No sé, abuela.
-Sí, es así.
Abuela se señala un ojo... Mejor la dejo descansar. Pero ella quiere
que le mire el ojo, entonces se acomoda y acerca la lámpara a su
cara arrugada.
-Qué ves, Martincito.
No le contesto, solamente miro. Es un ojo más chiquito que el de
la vaca aquella, pero igual de redondo y de oscuro. O quizá más
oscuro, como un pozo. Como un pozo sin fondo...
-¡Vamos, qué ves!
-Nada, abuela -le digo-. Nada.
Y, muerto de miedo, me aparto despacio.
Daniel De
Leo
El reloj de arena
Encendí
la luz del sótano y bajé despacio los peldaños de
madera. Me detuve justo debajo de la lámpara, cerca del escritorio.
Desde ahí miré los estantes repletos de libros, los cachivaches
arrinconados, las paredes cargadas de relojes, un ejército de antiguos
relojes detenidos. Hacía ya dos meses que había muerto el
abuelo y que nadie se internaba en el que había sido su refugio.
Él solía pasarse tardes enteras encerrado estudiando física,
matemáticas, astronomía. Era muy reservado y nunca supimos
bien qué investigaba.
Yo me sumergía ahora en toda aquella quieta soledad para buscar
un tomo de geometría. De pie, exploraba con la mirada, en silencio,
temeroso de alterar el orden secreto de los recuerdos y las cosas, de
dejar mis huellas en el polvo, como señales profanas. Divisé
el libro que buscaba, caminé hasta el estante y lo retiré.
Ya dispuesto a abandonar el lugar, me llamó la atención
el reloj de arena ubicado en un ángulo del escritorio. Me acerqué
a aquel pequeño "vaso de horas" adornado con cuatro finas
columnitas de madera. Ninguna de las dos ampollas de vidrio estaba vacía.
La superior, cargada hasta la mitad, dejaba escapar hacia la inferior
un hilo casi imperceptible de arena blanca. Pensé: alguien entró
aquí durante el día. ¿De qué otro modo era
posible que la arena aún estuviera fluyendo?
Alejandro dijo que no había bajado al sótano en muchísimo
tiempo. Lo mismo contestó mamá. Ni siquiera sabían
que el abuelo había dejado entre sus pertenencias un reloj de arena.
Nos pasamos horas enteras estudiando el curioso objeto en la mesa del
comedor. Dimos vuelta el reloj una y otra vez. El hilo de arena se escurría
incesante de una ampolla a otra. Mientras que arriba la arena permanecía
imperturbable, el montículo blanco que encerraba la ampolla de
abajo, crecía y decrecía como si latiera.
Esa noche, cuando llegó papá, Alejandro le mostró
el reloj. Aunque papá pareció interesarse, noté que
estaba demasiado cansado. Alejandro le explicó que se trataba de
un juguete, un juguete mágico. El término ¨mágico¨
-que yo no me había atrevido a pronunciar-, soltado por boca de
mi hermano, de once años, sonaba como vacío, carente de
misterio; quizá porque la palabra ¨juguete¨ le cambiaba
el sentido, devaluaba su carga. Lo cierto era que a mí, con diecinueve
años, aquella explicación infantil no me conformaba.
Por la mañana, sin sorpresa comprobé que la arena seguía
fluyendo. Todos permanecían indiferentes al extraño juguete,
ya nadie lo contemplaba. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar
en él. Lo examiné con una lupa largo rato. No pude descubrir
nada.
Nunca me había sentido tan atraído por un objeto. Ahora
el reloj me acompañaba en mis horas de estudio y también
en mi descanso. Latía silencioso en la mesita de luz, marcando
un tiempo íntimo, enigmático, diferente del tiempo de los
relojes modernos, quizá diferente del tiempo de este mundo.
Desde que papá me había hecho escuchar su reloj de pulsera
por primera vez, el ritmo de todos los relojes me resultaba familiar.
Ahora, sin embargo, cuando la tranquilidad de la casa hacía emerger
el tic-tac del reloj de la cocina, comprendía que su sonido me
irritaba. Pero esa molestia era irrelevante comparada con el intolerable
manar silencioso de la arena.
No sé por qué tiendo a asociar los relojes de arena con
gratos ambientes de estudio o de trabajo. Será tal vez porque en
la reproducción de un grabado de Durero, que cuelga en la pared
del comedor, un reloj de arena es parte esencial de la atmósfera
apacible en la que un sabio está leyendo junto a un ventanal, de
espaldas a la biblioteca. Sí, los relojes de arena incitan a la
contemplación. Pero el de mi abuelo no era un reloj de arena elemental
sino un instrumento admirable y diabólico. Dudo que su presencia,
en su secreto mundo de libros y de penumbra, le resultase sosegadora.
Por el contrario, lo mismo que a mí, lo esclavizaba, lo consumía.
Puesto que no servía para medir el tiempo, su utilidad era indudablemente
otra: enloquecer a quien lo poseyera.
Decidí devolver el reloj al sótano, que era donde debía
estar. Así lo hice, y sentí que sepultaba para siempre una
carga en la gran bóveda del tiempo, en las profundidades de un
pasado que no me pertenecía.
En las semanas siguientes me dediqué a los estudios, y en mis ratos
libres busqué distracciones que me ayudaran a olvidarme del reloj.
Pero yo sabía que, bajo mis pies, el reloj seguía moliendo
su eternidad, y el hecho de no verlo me enfermaba tanto como su presencia.
Pensé en regalarlo, pero eso hubiera sido transmitir una obsesión,
el insomnio, la condena o, peor aún, la locura de poseer un objeto
imposible.
Volví al sótano; no para recuperar el reloj, sino para destruirlo.
Primero lo saqué de su jaula: arranqué, una por una, las
cuatro columnillas de madera. Después hice presión sobre
la delgada cintura en la que se fundían las dos ampollas, hasta
que el reloj se partió en dos. Arrojé una de las ampollas
contra la pared. Estalló en una nube de polvo y vidrio. Sostuve
la otra dejando que la arena cayera sobre la superficie del escritorio.
Con un lápiz revolví el montículo blanco que se iba
formando y busqué el elemento mágico, la fuente del misterio.
Sólo hallé polvo en el polvo. De todos modos ya no me importaba:
había roto el hechizo. De pronto, oí la voz de mamá
que me llamaba. Solté la ampolla, que se rompió contra el
escritorio, y subí.
Horas más tarde volví a bajar, con el escobillón
y la pala. Lo que encontré fue otra vez el reloj; ya no como dos
ampollas conteniendo arena, sino como montículos dispersos. Sí,
el puñado de arena sobre el escritorio había crecido y resbalaba
holgadamente hacia el suelo, en el que se erigía otro montículo
considerable. Y en un rincón, donde debía haber polvo y
vidrios, latía otro montículo blanco de casi medio metro
de alto.
Yo creí que al romper el reloj, destruía también
al demonio que lo habitaba. ¡Qué equivocación! Simplemente
había destruido un símbolo, y el demonio ahora estaba libre.
Corrí en busca de Alejandro para que me ayudara a sacar la arena
del sótano. Bajamos con un balde cada uno. Me preguntó qué
había sucedido. No le di ninguna explicación, sólo
le ordené que llenara su balde y que no contara una palabra del
asunto.
Con los baldes cargados salimos de la casa y nos dirigimos al baldío
de la esquina. Ahí los vaciamos. Estaba oscuro -eran casi las nueve
de la noche-, pero pude ver una silueta detrás de una persiana,
alguien espiándonos desde el chalet de enfrente. Volvimos a la
casa, cargamos y descargamos los baldes una vez más. El sótano
quedó completamente limpio. Y la casa, a salvo.
Al otro día, Alejandro me despertó diciendo que la arena
había llegado a la calle. Me asomé a la ventana de mi cuarto,
que está en el primer piso, y desde ahí vi a los obreros
municipales recogiendo con palas la arena, subiéndola a un camión.
Vi también una patrulla. Y, en la puerta del chalet, a una mujer
hablando con un oficial de la policía. Me pareció que ella
me señalaba y retrocedí.
Esa noche no aguanté más y conté todo ante mis padres.
Parecieron comprender, aunque no sé si entonces me creyeron.
No volvimos a tener noticias de la arena durante días. Hasta que
por televisión pasaron un informe sobre la montaña blanca
que crecía en los límites de la ciudad, allá en el
basural donde los camiones recolectores descargan los residuos. Comprendí
que ese horrible símbolo del tiempo se había transformado
en un devorador de espacio, un monstruo que iba ganado terreno.
En las calles se hablaba de la montaña como de algo insólito
y distante que nunca nos alcanzaría. Pero cuando la arena obstruyó
una ruta y sepultó decenas de ranchos en los suburbios, la cautela
de la gente se fue convirtiendo en preocupación. En el noticiero
vi también cómo incontables camiones y tractores trataban
en vano de desparramar la arena por los campos, de aniquilar la montaña
voraz.
Hoy, al despertar, mi hermano y yo subimos a la terraza, en la que se
encontraban papá y mamá. Los cuatro contemplamos la cima
blanca en la lejanía, que hasta entonces no habíamos podido
distinguir. Nos abrazamos en silencio. Abajo, en las calles, entre gritos
y sirenas, algunos ya empezaban a abandonar sus hogares.
Nosotros también tenemos que marcharnos. Se estima que en cuarenta
y ocho horas la arena llegará a la ciudad. Como nómades
indefensos nos desplazaremos hacia cualquier parte, hacia ninguna parte,
hasta que el mar y la arena nos acorralen.
Los médanos habrán sepultado ciudades con sus culturas,
tesoros, sueños, historias. Y sobre ellos nacerán, quizá,
las formas de una nueva civilización que, con pasos tímidos
y dolientes, tratará de habitarlos.
Daniel De
Leo
La ciudad y las sombras
El
Topo avanzaba empujando el carro medio vacío. Al llegar a la esquina,
vaciló un momento y retomó por el camino más oscuro.
Eran las nueve de la noche, la ciudad quedaba a merced de aquellos que
se disputaban sus despojos. De los tres faroles de la cuadra, apenas uno
funcionaba. Algo entrevió el Topo a los pies de ese farol: dos
bolsas negras contra el poste, como viejos cansados esperándolo
desde hacía tiempo.
Esquivando grietas y cascotes, se fue acercando. Dejó el carro
en el cordón, abrió una de las bolsas y comenzó a
hurgar con paciencia, concentrado. Sus dedos, sutiles tentáculos,
reconocían el cartón, la chapa, el vidrio, la viscosidad,
cada sustancia de la miseria. Buscaba entrecerrando los ojos, como si
el secreto estuviera sólo en el tacto. Consciente de los riesgos
que escondía la basura, había aprendido a hundir los dedos
en la mugre; había aprendido a penetrarla sin vértigo, sin
desesperación. Su mano se deslizaba despacio, como la mano de un
hombre que avanza hacia el sexo de una mujer. En los primeros tiempos,
cuando todo empezaba a desmoronarse, el Topo escarbaba con miedo. Poco
a poco se fue acostumbrando a no hacerle asco a nada, a revolver sin chistar.
Fueron muchas las veces que se cortó con vidrios o con el filo
de alguna lata oxidada. Al verse la sangre en la mano, sentía pánico:
pánico de morirse de una estúpida infección. Entonces
se la llevaba a la boca y chupaba sangre y roña, para después
escupir el jugo espeso. Ya hacía meses que no se cortaba. El instinto
le había enseñado a protegerse, a estar alerta, a permanecer
inmune entre las sombras de la ciudad.
Abrió la otra bolsa y empezó a revisarla, respirando el
hedor inevitable de lo pútrido. Un rato después, se detuvo.
Repasó el inventario. Tres botellas de vidrio, un manual descalabrado,
cubiertos y una bota de cuero. No estaba mal, aunque había esperado
encontrar algo mejor. Cerró las dos bolsas, metió las cosas
en el carro y, mientras lo empujaba, un estruendo lejano lo estremeció.
Se habría desmoronado otro edificio.
Dobló por una calle algo mejor iluminada, cuidándose de
no tropezar con los montículos dispersos. Subió el carro
a la vereda, lo dejó cerca de un portón y se puso a explorar
un canasto. Al Topo los sentidos se le habían ido desarrollando.
El instinto lo conducía a determinadas bolsas, a ciertos canastos
en los que casi siempre descubría una que otra cosa de valor. Ese
instinto lo diferenciaba del resto de los desgraciados que vagaban por
el mismo círculo, por el mismo anillo infernal del que también
él formaba parte. Pero la ciudad era mezquina: cada vez la gente
tiraba menos cosas, quizá porque no les quedaba mucho por tirar,
salvo las diarias inmundicias.
Como aletargado por el frío y la fatiga, pasó un viejo encorvado
arrastrando un tablón. Sí, sí: el tipo acabaría
mal, igual que muchos que caían en la calle extenuados de tanto
errar inútilmente, de tanto revolver como robots, ciegos a eventuales
hallazgos que podrían intercambiarse por comida. Sombras que no
lograban acostumbrarse a la supervivencia; sombras que iban juntando lo
que nadie rastreaba ni reclamaba, aquello que despreciaban hasta los Acopiadores.
Deambulaban con hambre en las tripas, cargando restos de un naufragio
ni siquiera aprovechable para encender una fogata. El Topo pensó
que si el desgraciado no caía esa noche, si lograba sobrevivir,
quedaría tan débil que acabaría en manos de los Bárbaros,
esos despiadados siempre al acecho de algún indefenso, listos para
atacarlo y robarle los zapatos y la ropa.
Entre las inmundicias del canasto descubrió más botellas,
una muñeca de trapo y dos platos de porcelana. Estudió la
muñeca, la sopesó, y al final la descartó lanzándola
por el aire. Conservó las botellas y los platos. Volvió
a empujar el carro.
Había que saber moverse en la penumbra para no caer en manos de
los Bárbaros, acaso el grupo mejor organizado de la ciudad. La
oscuridad los hacía salir de sus refugios, igual que a los Famélicos,
los Cirujas y las ratas. Desde las azoteas, los Bárbaros espiaban
el movimiento en las calles. Vivían de lo que robaban, usando palos
y cuchillos. Algunas noches, cuando los camiones de Gendarmes rondaban
por la zona, permanecían escondidos. Los Gendarmes nunca inspeccionaban
edificios, sólo perseguían a aquellos que descubrían
en pleno acto de violencia. Atrapaban a muchos cada noche de patrulla.
Una vez que los subían al camión, nunca más se sabía
de ellos. Corría el rumor de que los detenidos eran encerrados
en un cuartel. Otros, en cambio, estaban convencidos de que los aniquilaban
en algún campo lejano. Al Topo lo sorprendía que aún
hubiera dirigentes y militares ocupándose de la ciudad. Se los
figuraba maquinando planes y estrategias en algún sótano
o despacho polvoriento, apagados semidioses que se empecinan en ordenar
el caos, en reparar un mundo irreparable.
Bajo un farol, se detuvo. Deslizó una mano en el bolsillo del rotoso
gabán y sacó la armónica que había encontrado
hacía una semana. Se la llevó a los labios. Igual que en
la noche anterior, intentó arrancarle alguna melodía, pero
enseguida dejó de tocar: el sonido podía atraer a los Bárbaros.
Pensó que lo mejor sería venderla, o cambiarla por una buena
comida en algún Centro de Trueque. ¿Para qué conservar
nada cuando lo que importa es sobrevivir? Sin embargo, se resistía
a deshacerse de la armónica, como si algo lo indujera a conservarla,
aunque no sabía qué. O tal vez sí sabía y
no quería reconocerlo: en un mundo olvidado por Dios, necesitaba
aferrarse a un talismán. La miró brillar un momento y después
volvió a esconderla en el gabán, donde también atesoraba
un cuchillo.
Pasó un florista y le ofreció claveles. El Topo negó
con la cabeza. Muchas actividades seguían desenvolviéndose
en una atmósfera de aparente normalidad. Los restaurantes, las
florerías cercanas al cementerio, los centros de estética,
el teatro, los supermercados... funcionaban como si nada hubiera ocurrido,
como si nada trágico estuviera ocurriendo.
Siguió empujando el carro varias cuadras, hasta que encontró
una enorme bolsa en el cordón. Advirtió que estaba despanzurrada,
sin duda otro Ciruja ya la había revisado. De todos modos, se puso
a escarbar. En eso, vio pasar a una mujer por la vereda de enfrente. Iba
aterrada, a los tumbos, mirándolo como si hubiera descubierto una
rata descomunal y rabiosa, una rata lista para saltar sobre la víctima
desde su montaña de estiércol. La mujer desapareció
tras la puerta de un restaurante de vidrios empañados.
Caras de miedo se escurrían en las sombras, yendo y viniendo. Gente
espantada, tratando inútilmente de escapar de la miseria que lo
contaminaba todo, buscando las orillas de una realidad perdida para siempre.
Caras de asco lo espiaban desde estropeados edificios donde hombres y
mujeres procuraban seguir llevando una vida decorosa. Gente que poco a
poco se iba despojando de los muebles, colecciones de joyas y de vestidos,
asediada por una condición inminente. Todos ellos esperando un
cambio, una salida, mientras sus caras reflejaban el horror de un crudo
porvenir en los harapos de un ciruja.
El tacto trabajaba minucioso, pero los ojos del Topo estaban fijos en
un bulto humano que emergía de la alcantarilla de la esquina y
ahora se abalanzaba sobre una bolsa de desechos. Se trataba de un Famélico;
sus raudos movimientos lo delataban. Tragaba sin levantar la cabeza, temeroso,
con mucho de animal en su actitud, mirando de reojo a los costados, como
si hubiera gente capaz de arrebatarle aquel bocado infesto. Una vez el
Topo había intentado hablar con uno. Fue inútil: usaba una
jerga incomprensible.
Los Famélicos, huesudos y escurridizos en su mayoría, formaban
el grupo más primitivo de la ciudad. Olfateaban las bolsas y canastos,
babeándose con los restos de comida y los líquidos viscosos
en su interior. Casi siempre vomitaban lo que comían. Pero a veces
lograban llenarse las tripas; entonces se echaban en los rincones o volvían
a las guaridas subterráneas donde dormían hacinados.
En la enorme bolsa, el Topo encontró varias cosas, entre ellas
un estetoscopio. Se lo calzó y se auscultó el pecho. Su
corazón retumbaba como pasos de un gigante. Al separarlo de su
pecho, oyó una voz, apenas un susurro que subía por los
conductos del instrumento hasta sus oídos. Sin entender, miró
el sensor metálico en el extremo, pero el susurro ya se había
apagado. En medio de la calle, girando sobre sí mismo, apuntó
el sensor hacia el cielo y después hacia un edificio. Nada. Apuntó
en otra dirección y de repente surgió una voz... No, no
una sino dos voces conversando:
Hay que matarlos a todos y empezar de nuevo. La ciudad resurgirá
de sus cenizas.
Pero son seres humanos como nosotros, querida.
¡Bárbaros! Eso es lo que son, bestias que te despojan de
todo lo que tengas encima. Y también habría que matar a
los Famélicos. Hoy los vi, a plena luz del día vi a cuatro
o cinco desgarrando un perro a dentelladas. Y cuando mañana vos
tropieces y te caigas en la calle, se abalanzarán también
sobre tu cuerpo. No sé qué esperan los Gendarmes para aniquilarlos
y limpiar así la ciudad.
No te reconozco... es el pensamiento de una desalmada.
Pero si el alma es un abismo, Roberto. Un abismo de sombras y terr...
La conversación se cortó de golpe. ¿Dónde
estaba el truco? ¿Y esas voces, a quiénes pertenecían?
El Topo apuntó el curioso instrumento hacia otra dirección.
Silencio.
Volvió a intentar apuntando hacia una ventana iluminada... Y ahora
sí pudo capturar un diálogo, un nuevo diálogo de
nuevas voces:
Tenemos que irnos. Cuanto más lejos, mejor.
¿Adónde, Eduardo?
No sé, no sé, ya no soporto este infierno.
Es que más allá de esta ciudad sólo existen ciudades
tan ruinosas como ésta. Creo que deberíamos seguir esperando.
¿Esperando? ¿Qué diablos tenemos que esperar, mientras
afuera todo sigue desmoronándose? Al final vamos a morir en la
calle sin que a nadie le importe. Los jóvenes han desaparecido,
se fueron. Y lo más terrible: ya no nacen criaturas. Como si se
negaran a nacer.
Resistir, Eduardo. Incluso en la agonía, nuestro deber es resistir.
La ¨transmisión¨ cesó bruscamente. Se quitó
el estetoscopio de los oídos y se lo colgó del cuello. Enfiló
el carro hacia una esquina en la que ardía un cúmulo de
brasas. Sacó un cigarrillo del paquete escondido en el pantalón
y lo acercó al fuego. El paquete le había costado un picaporte
de bronce, pero no se arrepentía. Se quedó ahí parado,
fumando y meditando. Era cierto, la miseria ya no amontonaba criaturas,
ya no se veían madres paridoras mendigando con bebés en
brazos, rodeadas por el resto de sus críos que parecían
salidos de una generación espontánea.
Dos sombras agazapadas se le venían acercando. Se llevó
una mano al bolsillo, donde guardaba el puñal. Se aproximaron hasta
cierto punto, después se detuvieron. Eran Famélicos. El
Topo sabía que no podrían hacerle daño. Tiró
en la calle el filtro encendido y los dos Famélicos se lo disputaron
como si se tratara de un mendrugo.
Del edificio de enfrente, tres tipos salieron cargando una heladera. El
Topo vio a una anciana en el hall. Bajo la luz de una lámpara,
tejía una especie de bufanda sin fin. Era extraño verla
ahí entrelazando su lana negra mientras afuera todo era agonía.
Metros y metros de tejido se amontonaban a sus pies. Él se sintió
atraído por esa vieja extravagante, por la serenidad con que desempeñaba
su labor infinita y trivial. Entró en el hall, con carro y todo.
Notó que los anteojos de la anciana no tenían vidrios, pero
eso apenas lo sorprendió. La ciudad estaba plagada de estos personajes.
Se acordó del viejo arrastrando un madero, como un crucificado;
también le vino a la memoria el tipo que la otra noche deambulaba
con una jaula vacía en la mano, buscando a su canario desaparecido.
Una vez, a plena luz del día, había visto en medio de la
calle a una mujer tocando un violonchelo sin cuerdas. Todos aquellos personajes
eran como enigmas que no alcanzaba a descifrar. Y ahora esta anciana tejiendo,
que alza la mirada fijándola en el Topo.
-Podríamos cambiar su tesoro por un bocado -dijo, con un aire de
complicidad.
Instintivamente el Topo se llevó una mano al pecho y palpó
el estetoscopio.
-No, no me refería a ese -aclaró ella- sino al otro, al
que esconde en el gabán.
Él deslizó una mano en el bolsillo y apretó la armónica.
-Pude oírlo la otra noche -continuó la anciana-. Bastante
desafinado.
Como si la mujer le hubiera dictado una orden, el Topo sacó la
armónica del bolsillo y, extendiendo el brazo, se la ofreció.
Tuvo la impresión de que detrás de esos anteojos sin vidrios
se escondía un ser que conocía todo sobre la ciudad y sobre
el destino de cada habitante de la ciudad. Ella deslizó la armónica
en el bolsillo de su abrigo y continuó con su labor.
-Gracias -dijo sin levantar la mirada-, ya no quedan hombres generosos.
Él apenas entendía lo que acababa de hacer, pero sabía
que no lo había hecho por caridad; más bien se había
sentido impulsado a entregarle la armónica, como presa de un hechizo.
Dio media vuelta, salió del hall y enfiló el carro calle
abajo. Adelante, a unos diez metros, otros dos Cirujas avanzaban también
con sus carritos en la misma dirección. Mezquinos y reservados
como el Topo, se movían por sectores distintos de la misma calle.
Cada uno realizaba su íntima tarea sin fijarse en el competidor,
porque eso eran en el fondo: seres obligados a vivir remontando la noche
con su carga, cohabitando y disputándose vestigios de la ciudad.
Uno de los Cirujas se acercó al otro, gritando algo que pareció
un saludo eufórico. El Topo se calzó el estetoscopio en
las orejas. Mientras que con una mano empujaba el carro, con la otra buscaba
aferrarse a las palabras, auscultando el aire que lo separaba de esos
hombres.
¿Por qué me esquiva, ingeniero?
Qué quiere.
Usted, que es un hombre inteligente, dígame: ¿cómo
hemos llegado a esto?
¿Qué sentido tiene eso ahora?
Necesito saberlo, ingeniero.
Tenemos el país que nos merecemos, amigo.
Eso ya lo escuché tantas veces... Además, ¿qué
tenemos? ¿Qué nos queda?
Nos queda la búsqueda, la eterna búsqueda. Y el alma. Eso
nos queda.
Quién sabe, ingeniero, quién sabe. ¿Acaso no habremos
perdido también el alma hace tiempo?
Si es así, entonces sólo nos queda esperar nuestra sentencia.
A lo mejor Dios nos saca de este pozo.
No ironice, amigo. Dios ha sido reducido a una mera superstición;
ya no hay ídolos ni salvadores. Acabaremos derrotados por nuestra
propia ineptitud. Apártese ya, váyase por su lado. Tanta
filosofía no nos lleva a ninguna parte.
Nuestra conducta tampoco, ingeniero.
Los hombres y los carros se separaron. El Topo volvió a colgarse
el instrumento al cuello. Dobló en una esquina y se dirigió
a su refugio, donde alguna vez había funcionado un estudio jurídico.
Allá, en la otra esquina, una cuadrilla municipal trabajaba con
palas y un tractor. Los obreros avanzaban lentamente. Eran los encargados
de quitar escombros y tapar los pozos en calles y veredas. Recién
a medianoche se detendrían. Hasta ellos mismos seguramente sabían
que, mientras despejaban un camino, nuevos montículos surgían
en otros rincones de la ciudad.
Llegó al refugio, seleccionó algunos objetos del carro y
los escondió en una de las piezas. Se trataba de aquellos elementos
de más valor y en mejores condiciones: platos de porcelana, un
portafolios, una lámpara, algunos cubiertos. En la mañana
los llevaría al Centro de Trueque más cercano: hacía
tiempo que andaba necesitando un par de zapatos resistentes.
Oyó a lo lejos la sirena que sonaba cada noche. Era hora de que
todos los Cirujas avanzaran en grupos hacia la Estación. Hordas
de Cirujas fueron concentrándose en las esquinas. El Topo se aproximó
a otros de su especie y, dejando atrás la pesquisa y el recelo,
anduvieron juntos con sus carros hasta la Avenida Principal. Nadie se
pasaba de la raya, ninguno era capaz de arrebatarle al otro objeto alguno.
Aunque no había leyes que los amparasen, entre ellos se respetaban,
y ese mismo respeto los hacía marchar fuertes y seguros. Iban unidos
por el mismo destino, por el mismo afán de conseguir, a cambio
de basura, unas monedas, ropas o comida. Juntos podían enfrentar,
llegado el caso, las emboscadas de los Bárbaros que acechaban en
las zonas cercanas a la Estación. Incluso en el tren seguirían
protegiéndose unos a otros, y después andarían, como
cada noche, hasta la zona de Depósitos en los suburbios. Allí
cada uno ofrecería sus miserias a los Acopiadores. Y ellos, los
Acopiadores, les venderían lo obtenido a las plantas de reciclado
o a las fábricas que todavía subsistían. Pero eso
a los Cirujas no les importaba. Ya con los carros vacíos y con
algo en el bolsillo o en el estómago, volverían en el tren
de la madrugada. Se desplomarían hasta el atardecer, para después
recomenzar con la mezquina y peligrosa tarea de la recolección.
Todos los pasos eran un mismo paso cada vez más pesado. A medida
que los pies y las ruedas se aproximaban al andén, los cuerpos
abrigados se estrujaban, se entrechocaban los carros. Los hálitos
se confundían en una única y densa respiración. El
andén se iba poblando de bolsas y de carros, de tirantes, muebles,
bicicletas, viejos televisores. Y ahí permanecían, apretados,
inhalando el hedor de la Estación, mezcla de pesadez, vaho, alcohol
y orines. Parecía mentira que pudiera juntarse tanto cada noche.
A ese ritmo, pronto llegaría el día en que ya no habría
nada que juntar.
El Topo se calzó el estetoscopio.
Una armónica dejaba escapar cierta melodía... ¿Sería
su armónica? La música se apagó de pronto, y oyó
una voz.
Estoy aquí, en la Plaza frente a la Estación.
Enseguida reconoció la voz: era la anciana. Pero... ¿acaso
lo llamaba a él, al Topo? El tren blanco de los Cirujas llegaría
en quince minutos. Calculó que tendría tiempo suficiente
para cruzar a la Plaza, recuperar la armónica y volver a la Estación.
Forcejeó entre la gente, fue expulsado por la masa humana del andén
y cruzó con el carro hasta la Plaza. Lo dejó cerca de un
árbol reseco y, sensor en mano, buscó a la anciana, mientras
reconocía otra vez la melodía... y después la voz.
Soy ruinas. Pero también soy grito y soy conciencia.
Él se fue acercando a la sombra detrás de la estatua de
Ceres, de donde parecía provenir la voz. Pero no: ahí sólo
descubrió a un viejo durmiendo en un banco. Siguió deambulando
por la Plaza. Ni rastros de la anciana ni de la armónica. Pero
la voz se tornó más gruesa, más profunda:
Voy soltando sentencias desde los labios de la gente. Ya no hay ídolos
ni salvadores. Derrotados. Acabarán todos derrotados por su propia
ineptitud. Pero además por desoír mi voz, que es también
la voz de la conciencia. Soy ruinas. Soy voz. Pronto seré polvo.
Y la ciudad resurgirá de mis cenizas.
El Topo se arrancó el estetoscopio y lo tiró lejos, tratando
de olvidar aquella voz, voz que ya no pertenecía a la anciana sino
a alguna omnipresencia, a alguna cosa sobrehumana inherente a la ciudad.
Alguien pasó, recogió el estetoscopio y desapareció
entre los árboles. El desgraciado acabaría pagando también
el precio de saber más de lo que cualquier habitante debería
saber.
El Topo oyó el silbato del tren que inalcanzablemente se le iba.
Ya sin prisa, fue en busca del carro, pero no pudo encontrarlo: alguien
se lo habría robado. No le importó. Ensimismado, se alejó
despacio por la Avenida Principal. En sus oídos seguía resonando
una palabra:
Derrotados. Derrotados. Derrotados.
La voz de la conciencia.
Daniel De
Leo
Breve reseña literaria
Nací
en Capital, en 1973, y vivo desde siempre en El Palomar, provincia de
Buenos Aires. En 1992 ingresé a la Universidad Tecnológica
Nacional para estudiar Ingeniería en Sistemas de Información,
y abandoné los estudios en el tercer año de la carrera.
Desde entonces trabajo como diseñador gráfico. Pero en lo
más hondo de mí -en ese abismo al que algunos llaman alma-
hay algo que me inclina hacia la literatura. Descubrí mi vocación
literaria internándome en los magistrales laberintos de Borges,
allá por el año `94. También me deslumbran Kafka,
Calvino, Dostoievsky, Cortázar, Poe, Rulfo... ¿Qué
puedo escribir después de lo que publicaron esos monstruos? Sin
embargo, mi pluma se resiste a quedar en el tintero. Siento que tengo
cosas para decir: sueños, ironías, verdades y obsesiones
que necesito dar a conocer.
Sólo dos de mis cuentos han sido publicados: "Caballo de batalla",
en Pasajeros en Arcadia, antología editada por Editorial de Belgrano
y compilada por Marcelo di Marco, quien coordina el taller literario al
que asisto en Buenos Aires. El otro, "El show de Pamela Smith",
apareció en la Antología de Cuento y Poesía del X
Concurso "Leopoldo Marechal", Municipio de Morón. Tengo
material suficiente como para publicar mi propio libro de cuentos, pero
aún no me decido a hacerlo, acaso por timidez o pereza.
Me inclino sobre todo por lo fantástico. Suelo rumiar las ideas
durante días antes de volcarlas en el papel, y, una vez escritas,
corrijo mucho. He ganado varios premios literarios, todos en el rubro
cuento.
- Mensaje
maldito
" Ganador del Concurso Internacional de Cuento Breve ¨Casa
Tomada¨. Auspiciado por la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas
de Cuba) y la revista cultural Videncia. (Cuba, 2003)
- Como
un pozo
" Primer premio II Certamen Internacional Asociación Cultural
¨Moebius¨ (Mar del Plata, 2003).
- La Puerta
" Primer premio III Concurso Internacional Sociedad de Escritores,
Poetas y Cuentistas ¨SEPYC¨ (Mar del Plata, 2002)
" Tercer premio X Concurso de la Sociedad de Poetas y Escritores
de Matanza (Ramos Mejía, 2002)
- El
reloj de arena
" Segundo premio XII Certamen Nacional Biblioteca Popular D. F.
Sarmiento (Cañuelas, 2002)
" Segundo premio II Concurso Literario Nacional Municipalidad de
Azul (2002)
- El show
de Pamela Smith
" Tercer premio X Concurso Literario ¨Leopoldo Marechal¨,
Municipio de Morón (2001)
- Galería
de espejos
" Primer premio Concurso Provincial ¨Atahualpa Yupanqui¨.
Casa de Cultura de Longchamps (2001)
" Segundo premio Concurso Internacional ¨Rincón de Arte¨
(San justo, 2001)
- El talento
de Manucho
" Primer premio Certamen Nacional de Poesía y Prosa, Biblioteca
Popular Pedro Bustos (Córdoba, 2001)
- El intruso
" Segundo premio Concurso Literario ¨Pulsares¨, Biblioteca
Sarmiento (Lobos, 2000)
e-mail: danieldeleo@hotmail.com
|
|
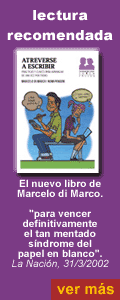

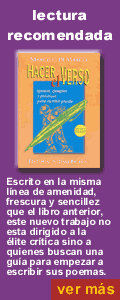
|



